En Estados Unidos, muy sangrante fue el caso de la artista Margaret Keane, que estuvo a la sombra de su marido, Walter Keane. En sus diferentes etapas, Margaret firmó sus obras como Peggy Doris Hawkins, Peggy Ulbrich, MDH Keane y Margaret McGuire. Llegó a retratar John F. Jr. y Caroline Kennedy, convirtiéndose en una de las pintoras más populares de su tiempo, pero siempre con la tutela de Walter, que amenazó con matarla a ella y a sus dos hijas si contaba que ella pintaba los cuadros. Después de conseguir abandonarlo, en 1986, Margaret demandó a Walter y al periódico USA Today por un artículo en el cual afirmaban que las obras pictóricas eran creación exclusiva de Walter Keane. Ya en el juicio, el jurado pidió a los dos que pintaran un cuadro con su estilo característico. Margaret Keane pintó un cuadro en 53 minutos. Walter Keane no pintó nada debido a un supuesto dolor de hombro. El jurado falló a favor de Margaret y le permitió firmar sus obras como Keane. También condenó a Walter Keane a una retribución de 4 millones de dólares por daños emocionales y menoscabo a su reputación. En 2014, se estrenó la película “Big Eyes”, basada en la vida de Margaret Keane, dirigida por Tim Burton sobre guion de Scott Alexander y Larry Karaszewski, que inmortalizó en la pantalla grande su desdichada historia.
En España, no podemos olvidarnos del rocambolesco episodio que le tocó vivir a Concepción Arenal en 1860. Resulta que la Academia de Ciencias Morales y Políticas convocó un concurso para promover proyectos a fin de armar una doctrina que fundamentase la concurrencia de la caridad privada (hoy hablaríamos de solidaridad de la sociedad civil) con las políticas sociales de beneficencia pública. El trabajo de Concepción Arenal, titulado “La Beneficencia, la Filantropía y la Caridad”, ganó el concurso y los 8.000 reales, si bien lo firmó con el nombre y apellidos de su hijo primogénito de diez años, lo que obligó a la Academia a rectificar el nombre inicialmente publicado del ganador. Los miembros de la Academia, antes de abrir la plica con el nombre, mostraron su asombro por la “entidad del filósofo” y “hombre de Estado” que lo pudo escribir. Seguramente, si Concepción Arenal lo hubiese presentado con su nombre se habría desechado sin más y, pese a ganar el premio, algunos académicos consideraron que no debía recibirlo con la única y pobre argumentación de su género.
Para las mujeres del siglo XIX y de bien entrado el siglo XX dedicarse a la literatura conllevaba un reproche social evidente, reproche que sufrió en sus propias carnes María de la Ó Lejárraga, una dramaturga nacida en La Rioja pero que vivió desde muy pequeña en Carabanchel, muy cerca de la actual Junta Municipal de Carabanchel y en los alrededores de la Quinta de Vista Alegre, lugar recurrente de muchas de sus obras puesto que recrea sus monumentales jardines pertenecientes al “émulo de Haussmann francés, D. José de Salamanca”, aspecto que recuerda el concejal-presidente de Carabanchel, Carlos Izquierdo Torres, en el libro “La Quinta de Vista Alegre en Carabanchel” .
María de la Ó Lejárraga ejerció de maestra, un oficio que estaba permitido por entonces a las mujeres. Sin embargo, entre las condiciones para su ejercicio figuraban no poder publicar obras literarias, algo que seguramente la desanimó y le hizo tomar difíciles y arriesgadas decisiones.
La única forma que encontró María de la Ó Lejárraga de desarrollar su singular talento de escribir y traducir fue el hacerlo con el nombre de su marido, Gregorio Martínez Sierra, aunque para ello tuviera que resignar su autoría ante el público y vivir en la sombra. Estoy seguro que, de haber nacido varón, hubiera optado al Premio Nobel de Literatura puesto que tiene en su haber las mismas obras o, incluso alguna más, que Jacinto Benavente, que recibió este galardón en 1922 y que fue un gran amigo suyo.
Como mujer brillante que fue, no es de extrañar que en la Segunda República fuera diputada en el Congreso de los Diputados por la circunscripción de Granada, donde contribuyó junto a otro puñado de mujeres como Clara Campoamor, Victorias Kent o Margarita Nelken a poner en práctica todos los postulados feministas que defendió enérgicamente hasta que el franquismo volviera a relegar a la mujer al ámbito doméstico.
Poco a poco, en los anales de la historia se va realizando un lento reconocimiento público a esta mujer excepcional, aunque el cineasta José Luis Garci, en 1994, no la haya mencionado en su adaptación de “Canción de cuna”, cuando ya se sabía de sobra que era su autora.
En los años 2024 y 2025, se celebra un doble aniversario de María de la O Lejárraga: 150 años de su nacimiento y 50 años de su muerte. Sólo unos meses le faltaron para ser una persona centenaria en su prolongado exilio en Buenos Aires. Su historia, una de las más injustas de la historia de la literatura española, tiene que servirnos para reafirmarnos en el concepto de igualdad, un concepto que siempre tenemos que tener presente en nuestra sociedad.

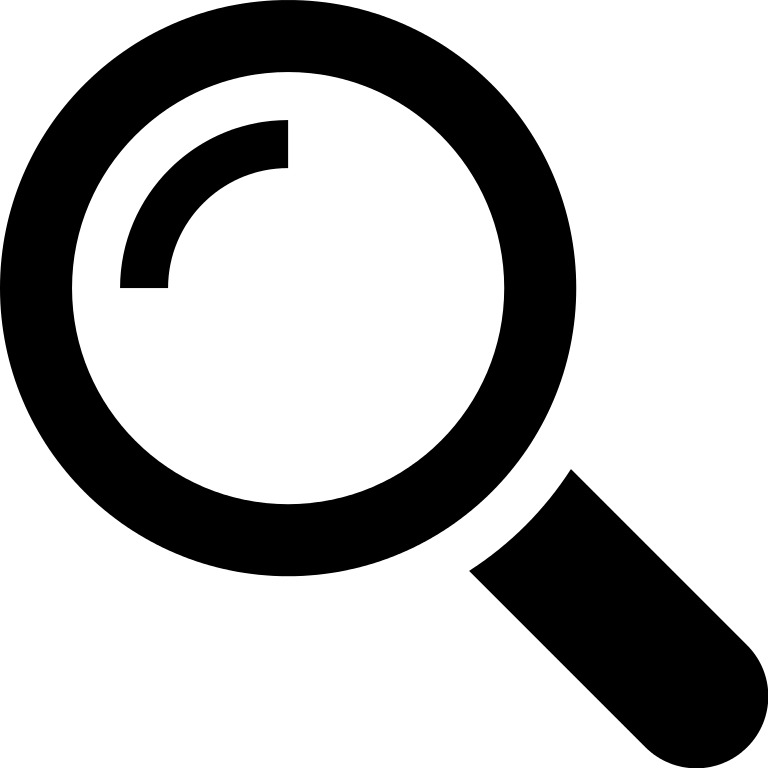





 Si (
Si ( No(
No(

















