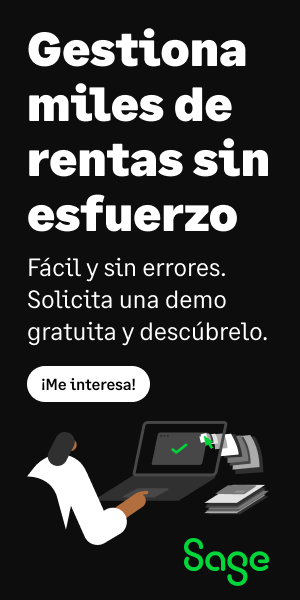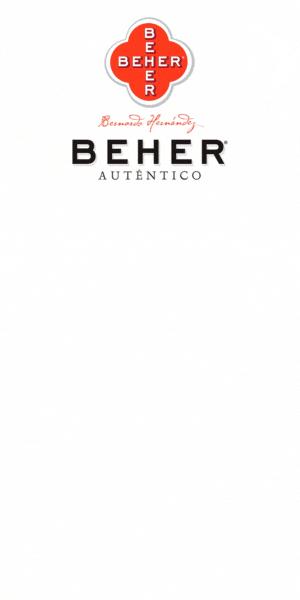Sin embargo, las tensiones no sólo tienen que ver con Ucrania. Una de las obsesiones de Lula era utilizar el G20 para impulsar una fiscalidad global sobre los ingresos de los multimillonarios que ascendiera al 2%. Al final, consiguió que el impuesto se incluyera en la declaración final; pero tras la feroz oposición de Argentina, liderada ahora por el libertario Javier Milei, la declaración del G20 se adoptó con la disidencia parcial de Argentina en algunos aspectos. Es revelador de la mentalidad irremediablemente izquierdista de Europa Occidental que países participantes como Alemania, Reino Unido, Francia e Italia parecieran contentos con esto, así como con el contenido relacionado con la anterior agenda de desarrollo sostenible 2030 de la ONU. En un discurso, Milei arremetió contra esto; llamándolo «un programa supranacional de naturaleza socialista». También se opuso a las propuestas de la ONU para regular la incitación al odio en las redes sociales, calificándolas de violación de la soberanía nacional.
Milei argumentó además: «Hoy, la comunidad internacional se rige por un sistema de imposición, no por uno de cooperación simétrica y autónoma». Y advirtió: «Si se trata de imponer una mayor intervención estatal en la economía, no cuenten con nosotros».
El éxito de Milei en casa es cada vez más difícil de negar. El mes pasado, la inflación cayó por debajo del 3% mensual. Sigue siendo terrible, pero es la primera vez desde noviembre de 2021 que está por debajo del 3 por ciento. Significa una gran caída en comparación con hace un año, cuando Milei fue elegido.
Es revelador ver cómo Argentina toma el relevo de Chile como el país más favorable al mercado de América Latina. La privatización del sistema de pensiones en Chile, en virtud de la cual la gente ahorra en gran medida para su propia pensión en lugar de esperar que haya una gran base de jóvenes contribuyentes en el futuro, contribuyó a reducir el número de chilenos que vivían por debajo del umbral de la pobreza de más de la mitad de la población a menos de una décima parte.
Sin embargo, en los últimos 10 a 15 años, las políticas de Chile han cambiado, al pasar a un sistema de pensiones más mixto. En 2021, el país incluso eligió Presidente a un militante de izquierdas, Gabriel Boric. Este año ha estallado un escándalo de corrupción a gran escala, que ha hecho mella en la reputación de Chile como el segundo país menos corrupto de América Latina, por detrás de Uruguay. Lo que ocurrió es que este verano, Luis Hermosilla, un abogado penalista con estrechos vínculos con destacados líderes empresariales y políticos de alto nivel de todo el espectro político chileno, fue acusado de soborno, blanqueo de dinero y fraude fiscal.
El caso también provocó la dimisión del jefe de la Policía de Investigaciones de Chile, Sergio Muñoz, acusado por la fiscalía de haber compartido información confidencial con Hermosilla sobre investigaciones en curso. Una de estas investigaciones está relacionada con la concesión de licencias de juego a la cadena de casinos y complejos turísticos «Enjoy». Al parecer, Moneda Patria Investments, una empresa con conexiones políticas a la derecha del espectro, se beneficiaría de estas licencias. Una investigación judicial analizó el asunto, considerando si la legislación introducida por la administración derechista de la época benefició a Moneda y si incluso evitó que la empresa quebrara. Fue desestimada por un juez en 2023. En combinación con otros escándalos, esto se considera la razón de las fuertes pérdidas que sufrió el Presidente Boric en las recientes elecciones locales.
Alarmismo climático
Otra de las prioridades que Lula trató de impulsar fue el alarmismo sobre el cambio climático, ya que instó al grupo de las 20 principales economías a alcanzar las emisiones climáticas netas cero entre cinco y diez años antes de lo previsto. Sin embargo, los tiempos están cambiando. La esperada retirada de Estados Unidos del acuerdo climático de París en 2025 puede considerarse un gran golpe para quienes intentan instigar el pánico climático.
Un enfoque diferente podría consistir en sustituir el Acuerdo de París y su enfoque punitivo por un «Acuerdo de Clima y Libertad», por el que los signatarios de dicho tratado internacional alternativo se beneficiarían de ventajas comerciales, siempre que apliquen políticas de libre mercado respetuosas con el clima. Un estudio del Warsaw Enterprise Institute y think tanks afines explica que así se «desburocratizaría la economía», junto con «cambios fiscales (...) para hacer más rentable la inversión en PP&E (Property, Plant, and Equipment) de forma que se incentive a las empresas no sólo a mantener sus capacidades actuales, sino también a modernizarse y desarrollar nuevos proyectos. Las subvenciones de cualquier tipo deberían suprimirse de forma ordenada y gradual».
Otras medidas sugeridas que podrían introducir los signatarios de tal tratado internacional son los «bonos CoVictory» exentos de impuestos, así como recortes fiscales específicos (Clean Tax Cuts, CTC) en los cuatro sectores responsables del 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero: transporte, energía y electricidad, industria e inmobiliario. Otra medida posible son las reducciones fiscales para acabar con los monopolios.
Aunque no se llegue a un Tratado de este tipo, el nuevo arancel climático de la UE, el llamado «mecanismo de ajuste de la frontera del carbono» o CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) está causando gran inquietud en reuniones como el G20. En particular, India se ha manifestado en contra de la idea de que la UE empiece a imponer aranceles a las importaciones de sus socios comerciales simplemente porque estos países prefieren no copiar las costosas políticas climáticas de la UE. El Reino Unido se plantea actualmente si copiar o no la CBAM, pues teme perder el acceso al mercado de la UE si no lo hace. Los investigadores de la Comisión de Crecimiento del Reino Unido han advertido en contra, estimando que si el Reino Unido hiciera esto, «podría conducir a pérdidas del PIB per cápita de entre 150 y 300 libras aproximadamente», o incluso hasta 650 libras, en caso de que las cadenas de suministro se realinearan en torno a los productores de menor coste.
Mercosur
Al margen del G20, cabe esperar que haya habido mucha coordinación entre los Estados miembros de la UE y los miembros del bloque comercial latinoamericano Mercosur sobre la posible finalización del acuerdo comercial UE-Mercosur. Francia ha presionado mucho en contra, pero no está segura de poder encontrar una minoría de bloqueo.
En teoría, ya debería haberse alcanzado un acuerdo, pero la UE decidió reabrir las conversaciones, solicitando de repente que sus socios comerciales latinoamericanos respetaran toda una serie de condiciones medioambientales adicionales. Es comprensible que se resistieran. A ello se sumaron las protestas, en particular de Brasil, contra el reglamento de la UE sobre deforestación, que impone todo tipo de requisitos burocráticos adicionales a las importaciones a la UE que se considera que empeoran la deforestación. Resulta especialmente problemático que la legislación se niegue a reconocer las normas contra la deforestación de los socios comerciales. En concreto, Malasia e Indonesia consideraron especialmente injusto que, a pesar de que ONG como Global Forest Watch los elogiaron en 2023 por haber logrado una fuerte reducción de la pérdida de bosques, la UE se niegue a declarar sus normas como equivalentes, a diferencia del Reino Unido.
La semana pasada, el Parlamento Europeo votó a favor de aplazar un año el reglamento, después de que también Brasil y Estados Unidos lo exigieran. Los eurodiputados señalaron así que los países que disfrutan de la clasificación «sin riesgo» «se enfrentarían a requisitos significativamente menos estrictos, ya que el riesgo de deforestación es insignificante o inexistente». El Consejo Malayo del Aceite de Palma (MPOC) ha señalado que la creación de tal categoría de «sin riesgo» «podría proporcionar una cómoda rampa de salida para que los legisladores eximan a las empresas nacionales de la legislación, lo que huele a proteccionismo económico», añadiendo a continuación que «un enfoque de dos niveles en la regulación -protegiendo a las empresas europeas mientras se penaliza a sus socios comerciales internacionales- enviaría un mensaje equivocado al mundo, dado que países como Malasia han trabajado tan duro para cumplir con la EUDR». También la federación de agricultores de Brasil se hizo eco de preocupaciones similares.
Esto demuestra que ya han pasado los días en que la UE era un poderoso actor que impulsaba la apertura del comercio a escala internacional. Además, en las próximas negociaciones sobre los aranceles adicionales que Trump quiere imponer, seguramente señalará que, en la actualidad, los aranceles de la UE son más elevados que los de Estados Unidos.
Para ser justos, en las altas esferas de la Comisión Europea, algunas personas se están dando cuenta poco a poco de que la UE va por mal camino. En primavera, Sabine Weyand, la principal funcionaria del departamento de Comercio de la Comisión Europea, pronunció un discurso en el que admitía que los socios comerciales cuestionan cada vez más el uso que hace la UE de la política comercial para actuar como «regulador global», afirmando: «El Sur Global y las economías emergentes y en desarrollo, no quieren simplemente copiar nuestra legislación y dicen, ¿quién os ha nombrado regulador mundial? Así que creo que tenemos que asumir la cooperación reguladora. Tenemos que adoptar un enfoque cooperativo adecuado».
En muchas ocasiones, ese enfoque «cooperativo» comienza con la simple eliminación por parte de la UE de su onerosa y proteccionista normativa.

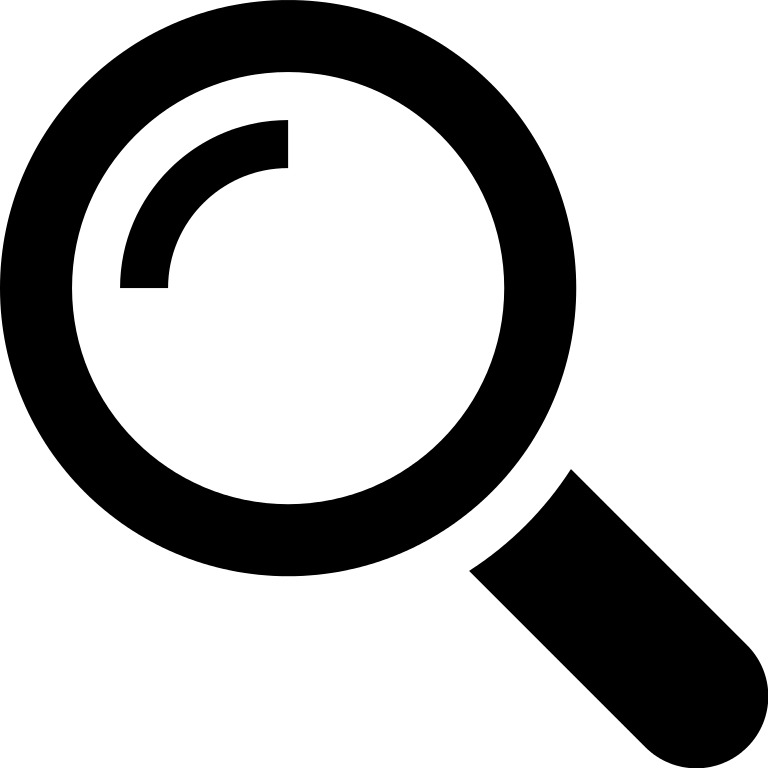






 Si (
Si ( No(
No(