Entre los países y empresas, al igual que entre los miembros de las especies animales, se produce una suerte de “selección natural” de los más aptos, que son aquellos que desarrollan internamente innovaciones (genéticas en un caso, tecnológicas en otro) que les garantizan su supervivencia frente a cambios o alteraciones de su ecosistema. Sin duda, puede hablarse en términos de sociología neodarwinista, de una cruel lucha por la supervivencia en el mercado, donde los que mejor se adaptan al medio y lo dominan, prevalecen sobre los que no son capaces de hacerlo. Y parece claro que un agente económico será más capaz de adaptarse si controla o al menos influye en las situaciones que acontecen en su ecosistema, es decir, si tiene un acceso más fácil a la información que se genera dentro del mismo, si la puede analizar mejor y más rápidamente que el resto y, por tanto, si puede anticiparse a eventos ambientales o a cambios de ciclos.
Los que se adelantan en estos procesos participan en la elaboración originaria de las nuevas reglas o pueden influir en sus modificaciones, adquiriendo voz, derechos de voto o de veto en los organismos internacionales etc. Así funciona y se autoorganiza el sistema económico global, con sus luces y sus muchas sombras, con sus finos consensos y sus discursos políticamente correctos, pero con su imperecedera realpolitik de intereses creados y hechos consumados. Lo estamos viendo actualmente a propósito de la guerra comercial entre EEUU y China, detrás de la cual subyace una auténtica guerra fría tecnológica y de espionaje industrial por el control mundial de la implantación, expansión y explotación de las redes 5G, que será la infraestructura de la economía de datos y de muchas otras tecnologías emergentes que dependerán de esta conectividad avanzada.
En efecto, la continua emergencia de tecnologías disruptivas en el mercado global está abriendo y acelerando las brechas sociales, no sólo entre países, sino entre grupos de una misma sociedad, a nivel territorial, organizativo y generacional. La nueva brecha no sólo se va a abrir, o se está abriendo, entre las grandes empresas (financieras y tecnológicas) y la mayoría de los usuarios y consumidores minoristas. También se va a dar, y se está dando, entre los países y sociedades, ahondando en la desigualdad estructural entre las economías avanzadas del primer mundo y las del llamado tercer mundo o en vías de desarrollo. Muchos países ni siquiera disponen de la más mínima soberanía en materia de energía o transporte, siendo incapaces para adaptarse al ritmo que marcan las potencias mundiales. Los países periféricos a los centros de poder se incorporan y se adaptan a unas reglas del comercio mundial en las que no han participado, abocados a situarse en posiciones de dependencia e inferioridad. Reglas que son fijadas por las potencias estatales y megacorporativas líderes en los mercados correspondientes y que son las que organizan y estructuran el marco institucional de la convulsa economía mundial.
A pesar de las altas cotas de innovación y desarrollo tecnológico que sin duda hemos alcanzado en las sociedades occidentales, lo cierto es que amplias capas de la población mundial son excluidas y marginadas de este modelo de progreso material, y de las oportunidades de incorporarse adecuadamente al mundo desarrollado, basado en hábitos y patrones sociales de ocio y consumo ciego y utilitarista. De ahí que una solución, en su vertiente ética y humanista, deba pasar por la mejora de la calidad de la educación, tanto en su dimensión cultural, como en su aspecto de formación financiera y tecnológica, porque allí está la clave principal de la reducción o mitigación actual de estas brechas sociales. De lo contrario, si los sistemas educativos no son capaces de afrontar éticamente la revolución tecnológica y financiera, el mercado experimentará una mayor asimetría entre sus agentes más fuertes y débiles, dando razón a la tesis sostenida por Piketti en su obra El capital en el siglo XXI, en la que afirma que las rentas de capital presentan en el último siglo unas tasas de crecimiento superiores a las rentas del trabajo, fenómeno que no parece que vaya a reducirse en el nuevo siglo. El resultado de esta dinámica mercantil global arrojará probablemente un incremento de la desigualdad social que llevará implícito la generación y cronificación de una serie de problemas y tensiones en cadena que requerirán políticas públicas de choque. Un capitalismo individualista desaforado retroalimenta el estatismo y el intervencionismo burocrático. El desorden del liberalismo económico amoral y sin control y el intervencionismo estatalista, colectivista y socializante van de la mano, porque el segundo es un epifenómeno del primero.
Esta asimetría entre países, empresas y poblaciones será a priori muy difícil de corregir técnicamente en el corto plazo ya que habrá unos actores que entren y se desarrollen antes mediante las ventajas que obtengan de la disrupción de ciertas aplicaciones tecnológicas, como por ejemplo está sucediendo en la industria de la tecnología financiera (Fintech), que está liderando la metamorfosis de la banca y del mercado financiero, o la tecnología de registros distribuidos (DLT/Blockchain), que ofrece el potencial de provocar la desintermediación de muchos mercados multilaterales. No introducirse a tiempo en estos circuitos de innovación organizativa e informática puede suponer llegar muy tarde a la Cuarta Revolución Industrial, provocando así una adaptación tardía y costosa de un país -de sus sectores público y privado-, a las tendencias, estándares y modelos que se están comenzando a implementar en los polos económicos más punteros del mundo.
La tercera década del siglo XXI que estamos a punto de inaugurar será una época de profundas transformaciones socioeconómicas. La tecnociencia, especialmente en el área de la computación, está experimentando cambios exponenciales, confirmando en buena medida las predicciones de la Ley de Moore. Si la política educativa no lo remedia, será un tiempo en el que el crecimiento exponencial de la tecnología digital y el control de la economía de datos por parte de un reducido oligopolio de países y empresas visualizarán todavía más las asimetrías y brechas sociales, así como entre generaciones y colectivos dentro de una misma sociedad. La apuesta decidida por una educación humanista que integre armónicamente la ética con la tecnología y el conocimiento de las finanzas, comprometida realmente con el servicio a toda la sociedad, será la mejor herramienta para asegurar un bienestar colectivo equitativo y la construcción de una sociedad cívica y pacífica con oportunidades y posibilidades de prosperidad para todos. Por el contrario, la inacción en dicho sentido y la consiguiente intensificación de las brechas sociales, en su dimensión tecnocientífica y financiera, nos conducirá muy previsiblemente a la demanda social de planes estatales de choque, como el que ya se observa ante los efectos de la robotización y digitalización de servicios y procesos productivos. El planteamiento de políticas públicas redistributivas, como la renta básica universal, serán planes de protección social que se tendrán que poner sobre la mesa y discutir, para mitigar, al menos parcialmente, los efectos de dichas brechas y tensiones, si el funcionamiento del mercado persiste en no hacerse inclusivo. De lo contrario, estamos en la antesala de lo que en cierto modo ya estamos avizorando, con la precarización del empleo, la exclusión social producida por el desempleo de larga duración y la emergencia de los movimientos populistas.


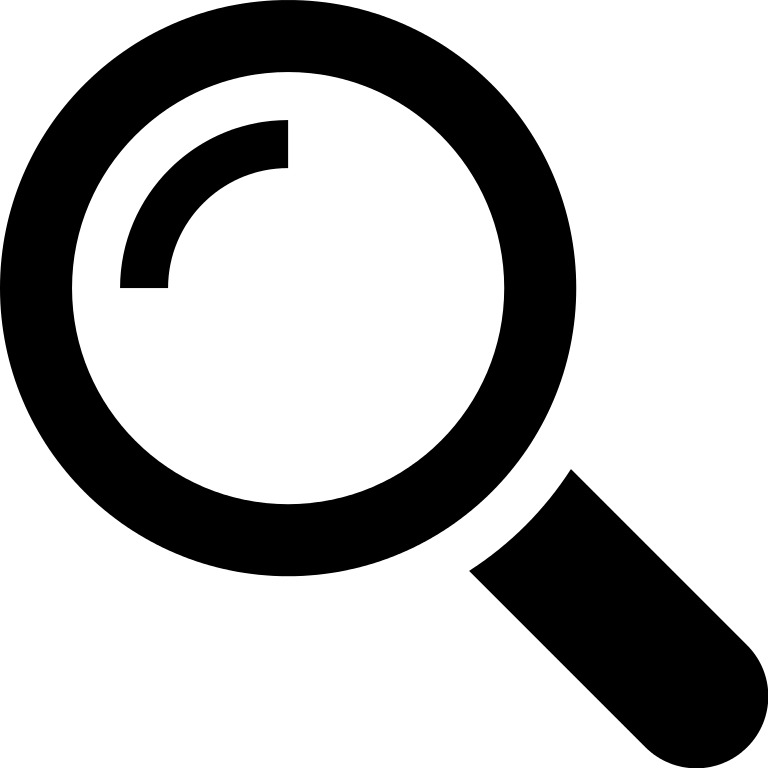




 Si (
Si ( No(
No(

















