Ahora bien, es de aurora boreal que un territorio que se da golpes en el pecho por ser un oasis para la protección de los derechos y libertades esté viendo, o peor, mostrando ante el mundo entero cómo es incapaz de actuar de acuerdo con las más elementales leyes y poner a disposición de la justicia a un sujeto perseguido y huido como Puigdemont, en un proceso en el que el valiente Llarena suma cuatro años ya tras sus pasos mientras los socios de un inoperante club (terminará por ser simplemente inane) se convierten en salvavidas de quien es bastante más que un gamberro por encabezar un delictivo ataque a la soberanía y la convivencia entre españoles por el que muchos de sus colegas (los que no huyeron cobardemente, como él) ya han sido juzgados, condenados… e indultados.
Ni Italia, ni Alemania, ni Bélgica… nadie tiene competencias, a la sazón, y nadie sabe nada de nada, ni quiere saber de las fallidas ordenes europeas e internacionales de detención y entrega.
Cuando una institución como la UE manifiesta un estado de salud penoso, falto de músculo, fofo, carente de ritmo siquiera, y de orden, para hacer que las leyes rijan y se apliquen en el territorio sobre el que opera, parece lógico que nadie en el globo, continente por continente, se vaya a tomar a esa institución en serio.
No. No es un problema de España. Ni del Supremo. Ni de nuestros jueces o magistrados. De ningún tribunal. De ninguna fiscalía. Es un síntoma: el de una Europa que estrepitosamente sucumbe, capitula, y que se erige en un absurdo paraguas para los tipejos que la agreden: a ella, a sus países y a sus indefensos habitantes.


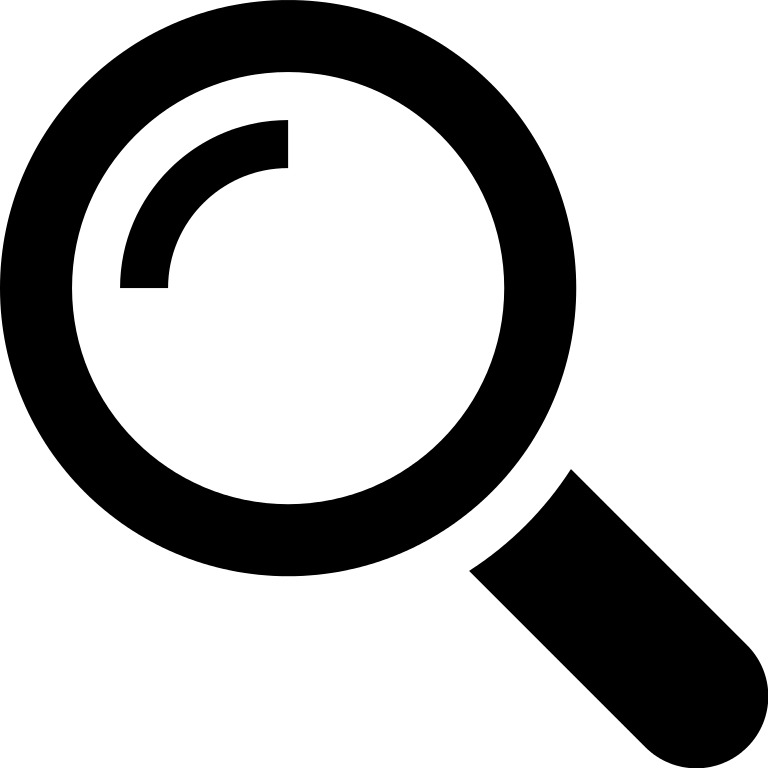





 Si (
Si ( No(
No(




















