Y ése es el problema. Ante una Europa menguante, decadente, sin rumbo, burocratizada en términos institucionales y ovejunizada desde una óptica social y cultural, ante la ausencia de liderazgo real (ni hard ni soft power) desde Washington, el globo ha quedado en manos de Rusia y China: los gigantes territoriales, militares, y los amos y señores de las materias primas y los recursos naturales y, en el caso del coloso asiático, del comercio planetario. En esa mesa se está jugando la partida estos días. Por encima de las balas y los tanques.
Dice el viejo autor indio Kautilya que “cuando uno es inferior al enemigo debe hacer la paz (…) cuando uno es poderoso debe hacer la guerra (…) cuando uno estima que el enemigo puede perjudicarnos mejor es quedarse quieto”. Ahí está la síntesis realista del sonoro y peripatético fracaso de Occidente en la defensa de los intereses ucranianos, hoy pilotados por un líder, el de aquel país, de una mediocridad rampante y unas ínfulas (no las presentes sino también las pasadas) absolutamente caprichosas y faltas de motivación.
Naturalmente que Trump era un dirigente excéntrico, acérrimo en muchos de sus postulados y, en apariencia, tremendamente peligroso. Pero fue realista. Lo fue en relación al lunático caudillo que manda en Corea del Norte. Lo fue en relación al polvorín de Oriente Próximo y sus imposibles equilibrios. Aplicó mesura, huyo de las estridencias y el idealismo, jugó la carta del pragmatismo… porque era la carta de la paz.
Hoy, ése está siendo el colosal error en el que ha incurrido, tal vez ya sin remedio, una atolondrada y dispersa comunidad internacional. Careció de mando y de un plan para frenar anticipadamente la condenable invasión, manejó con una insólita torpeza los hilos de la diplomacia, se movió paulatinamente hacia el terreno suicida de la prepotencia y de la provocación en un conflicto que los dirigentes de la OTAN siguen pretendiendo ganar desde el sofá: sin sacar un soldado de su cuartel, sin arriesgar una vida, echando al barro a los militares ucranianos y demás neobrigadistas, con pistolas de segunda mano, llamados al alimón a no se sabe qué.
De Bismarck a Clémenceau, aterrizando en la figura y el legado de Theodore Roosevelt, la realpolitik se ha revelado como un mecanismo de freno y contención, de disuasión frente a las amenazas más peligrosas, representadas por frecuencia por Estados no democráticos y gamberros.
Hemos despertado, de una forma que enteramente podía haber sido evitada, a la bestia rusa. La hemos ninguneado y menoscabado en su músculo y en su historia, en su orgullo y sus inercias, en sus dominios. Y ésa está siendo hoy la ruina de quienes pretenden, ilusamente, que el aleccionamiento moral y la prédica vacua se erijan en armas con las que poder ganar en el campo de batalla. Ese golpe de ignorancia, esa ilusión indocta y fatua la estamos pagando carísima.


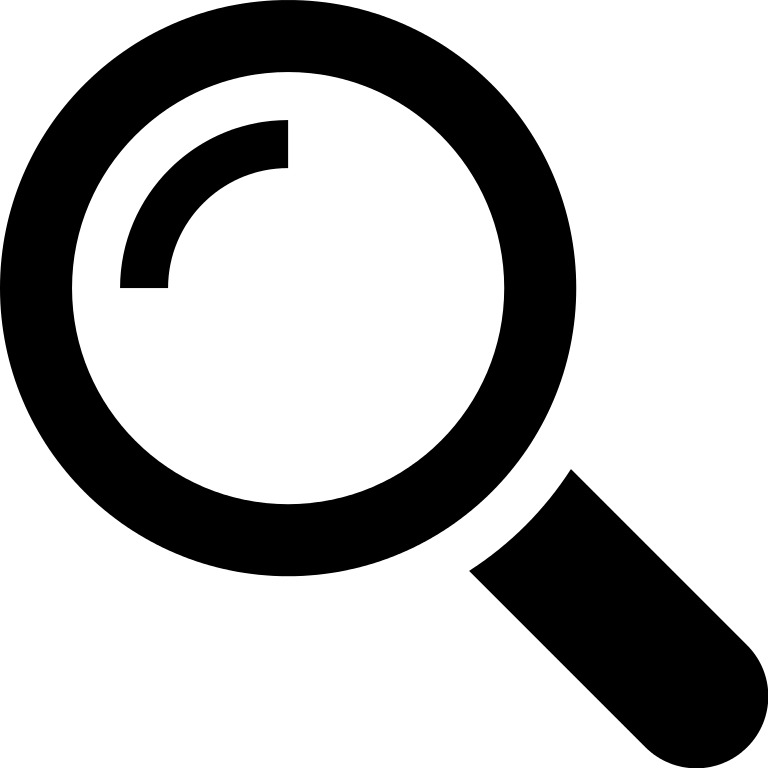





 Si (
Si ( No(
No(




 A favor (
A favor ( En contra (
En contra (













