Por esa razón, se hace preciso poner el foco en la discusión sobre la soberanía mediática y sociocultural, porque si un país carece de ella, resulta absurdo pretender que desarrolle una soberanía política ni alcance una autonomía estratégica en el concierto internacional. La ausencia de soberanía informativa en la producción de la materia prima de esta industria -la noticia- resulta patente al descubrir la inmensa dependencia que tienen los grandes medios de comunicación en España -que no quiere decir que sean españoles- de las agencias de noticias de la “anglosfera”. Bloomberg, Reuters o Associated Press permean la casi totalidad de los medios de comunicación occidentales, y es donde se manufactura y cocina la noticia, los centros de poder donde se determina lo “noticiable” y su posterior distribución y difusión en los abrevaderos periodísticos.
A esta realidad se suma el hecho de que en el panorama sociocultural la casi totalidad de las referencias icónicas que importa y consume actualmente la sociedad española pero también la europea occidental proviene mayormente de la narrativa hegemónica que EE.UU. insufla a través de sus terminales mediáticas. Salvo algunas excepciones, dichas referencias son copadas por lo que representan las producciones de Hollywood, Netflix, HBO, Disney, Prime, Time Warner, 21st Century Fox, Viacom, Comcast, CBS, MTV y la CNN.
Sabido esto, no es de extrañar que como hemos denunciado en numerosas ocasiones, las oligarquías y plutocracias españolas se hayan subordinado a las angloamericanas a cambio de pingues beneficios procedentes de trocear y vender los activos estatales y patrimoniales materiales, pero también intangibles que conforman la soberanía nacional. Se empieza dejando que la psique colectiva de la nación se enajene y se termina tolerando el saqueo de las economías domésticas. Los latrocinios en el marco del Régimen del 78 no hubieran sido posible sin la enajenación de la conciencia colectiva a la que tanto han contribuido los grandes grupos de comunicación.
La partitocracia española cumple en este esquema de intereses la función de preservar el statu quo de la oligarquía nacional que a su vez rinde pleitesía a la transnacional. De ahí el blindaje del que goza por parte del duopolio televisivo Atresmedia-Mediaset y de la prensa oficialista o sistémica (Prisa, Vocento, Planeta, Unidad Editorial, Godó). La gran mayoría de los politicastros que padecemos son en puridad mayordomos de los tentáculos que dictan las agendas mundialistas o “globalitarias”. El soft power, muchos think tanks y las constelaciones de plataformas y fundaciones afiliadas a la Open Society de Soros, analizados extraordinariamente por Carlos Astiz en su obra “Proyecto Soros” (Libros Libres, 2020), conforman unas redes de influencia y cooptación política a nivel transnacional que cada vez son más evidentes en el caso español, sin que ello haya despertado las alarmas dentro de la sociedad civil española y de las propias instituciones democráticas españolas.
Una democracia que se precie de serlo tiene que tener una ciudadanía de calidad, informada, crítica, sin demasiadas injerencias foráneas, con transparencia sobre la titularidad de los medios de comunicación que consume. Asimismo, resulta determinante que disponga de posibilidades abundantes para participar en la formación de la opinión pública a través de altavoces mediáticos variados y plurales. No debe pues confundirse la libertad de expresión con aquel derecho de participación en el debate y en la deliberación política, que, en puridad, es también un deber cívico de cualquier ciudadano, consistente en obligarse a estar adecuadamente informado sobre lo que acontece, en tanto que presupuesto para el ejercicio de otros derechos, como el voto.
Tan importante es informarse a través de la noticia como informarse de la intención que cumple esa noticia, por la parte de quien la emite y para quién. En España es notorio que faltan los dos elementos básicos, ni tenemos un mercado mediático diversificado ni plural, porque el “consenso” de la partitocracia lo llena todo -salvo periferias mediáticas marginales-, y además tampoco hay una demanda activa ni una mayoría de usuarios de información con capacidad para cambiar esta dinámica mediática de mega concentración y subordinación.
En el marco democrático, el demos no tiene únicamente el poder de elegir quiénes le representan, sino influir y contribuir a la deliberación de ese mismo proceso, y realizar la crítica de la actividad de sus representantes y de los grupos que ostentan el poder político y económico. Esto incluye el derecho de acceder a los medios, así como el de poder crearlos, financiarlos y dotarles de una determinada línea editorial, reclutando a personas capaces de estructurar argumentos y presentarlos adecuadamente.
Gramsci supo entender esta realidad tan determinante cuando definió la noción de “hegemonía cultural”. Un concepto que la izquierda española ha sabido realizar en la práctica de la educación y de la cultura de nuestro país en las últimas décadas hasta llegar a una posición de monopolio fáctico, sin que nada ni nadie la haya podido frenar. El discurso izquierdista, que es en su esencia filosófica internacionalista, desvertebra necesariamente la nación para ponerla a merced de las fuerzas del capital. Ya desde el marxismo cultural, con la Escuela de Frankfurt, pero hoy transmutado en el progresismo posmoderno y relativista, la cultura woke, la corrección política y el buenismo multicultural, la izquierda liberal prácticamente ha colonizado la psique de Occidente, como tan notoriamente se observa en España, donde tenemos un gobierno de coalición de izquierdas abrazando la Agenda 2030, siguiendo al pie de la letra los dictados del Foro de Davos (Foro Económico Mundial) y prestándose activamente a los juegos de guerra de la OTAN, que son ante todo un inmenso negocio.
En una democracia creíble y confiable, los medios de comunicación deberían plantear unos contenidos para que la sociedad mejore su conocimiento de la realidad social, de lo que le incumbe, informando sobre lo que es público, sobre lo que acontece en la polis. La precondición de una democracia real es que haya una opinión plural garantizada por espacios abiertos para el debate cívico y medios con línea editorial basada en diversas preferencias, valores o intereses legítimos. Por esa razón el periodismo es posiblemente la función más necesaria en una democracia, porque hace la intermediación entre las estructuras de poder y los ciudadanos. Si el periodismo se corrompe, si olvida o traiciona su deontología, la democracia desaparece. La demagogia en que se ha convertido la mayor parte de la política occidental es un síntoma de la pauperización del propio sistema democrático.
En este sentido, la libertad de expresión significa mucho más que la capacidad de proferir un discurso en una plaza pública -hoy Twitter, Youtube o la blogosfera-, sin miedo a algún tipo de sanción (“cancelación”). En términos democráticos, la libertad de expresión significa poder organizarse y acceder a las grandes audiencias, al gran público. Significa también la capacidad de emprender y hacer sostenibles medios de comunicación de gran difusión mediante una estructura de financiación que permita hacer valer determinadas posiciones en un contexto abierto y dialéctico.
Los sistemas de concesión administrativa de licencias de TV, radio etc., muestran un escaso interés por parte de los poderes públicos para ampliar y democratizar los medios, levantando barreras que sólo benefician a los incumbentes, que a su vez suelen formar parte de las redes clientelares de las estructuras políticas, como se observa en numerosos medios de comunicación de índole autonómico y local. Son innumerables las redacciones enteras que sobreviven de subvenciones y fondos públicos repartidos de forma encubierta mediante publicidad de organismos empresas públicas o de propaganda electoral.
Aunque ciertamente Internet ha contribuido a descentralizar y desintermediar el mercado de información, las grandes audiencias siguen secuestradas psicológicamente por la TV, que son estructuras oligopólicas con modelos de gestión muy poco participativos y sin contenidos realmente plurales dentro de la programación más política o socioeconómica. Lo que no aparece en TV no existe, a pesar de que el imaginario colectivo de los jóvenes se construye ya al margen de la TV, porque disponen de otros canales para aproximarse a la realidad social y optan por otro tipo de contenidos de ocio y entretenimiento que también introducen su particular mercadotecnia ideológica de índole woke, más o menos sutil, como sucede en muchas de las series de moda creadas por las productoras de contenido de Netflix o HBO.
En la TV la captura de la atención del espectador todavía sigue bastante anclada en el amarillismo y el morbo, porque es lo que genera adicción y atrapa la atención y consolida las cuotas de audiencia. Esto puede notarse cuando se advierte la estructura de los telediarios y otras programaciones de índole política en los que abunda un burdo repertorio de mantras y dogmas, exacerbando lo emocional sobre lo racional, la anécdota en vez de la identificación de las causas y efectos de los problemas que sobrevienen en la polis como parte del diagnóstico que la sociedad debe hacer y conocer antes de adoptar decisiones.
Lo que observamos en España es un mercado mediático de opiniones mayormente guionizadas, discursos ortopédicos y dependientes de los argumentarios partidistas de turno. Las producciones de los grandes canales de TV, periódicos y emisoras de radio ofrecen a las audiencias opiniones por lo general de muy baja calidad, muy estandarizadas, a cargo de opinólogos y todólogos encargados de trasladar una cierta mercancía ideológica, mediante una programación repleta de sesgos y falacias, y muy escasa de pluralidad efectiva dentro de un mismo medio o grupo mediático. Son pocos los programas que pretenden proporcionar criterios a su audiencia para que sea capaz de hacerse un juicio propio sobre lo que está pasando.
Proliferan grupos mediáticos dopados de financiación turbia y sesgados por su vasallaje hacia la publicidad institucional o de los grandes anunciantes. Abundan las tertulias televisivas dentro de un consenso basado en estereotipos y tópicos para mantener al público en un estado de opinión que confirme sus prejuicios, con nula intención de desarrollar una reflexión empática, poliédrica, profunda y rigurosa, con amplitud de miras y horizontes sobre los numerosos problemas que afrontamos como sociedad.
A este respecto, la situación del ámbito mediático español es una de las razones que explican la pasividad o indolencia de la sociedad española ante la crisis social y política que atraviesa. Los bombardeos mediáticos, sistemáticos y lacerantes, hacen mucha mella sobre la psique de las audiencias, en un contexto de guerra híbrida y cognitiva global, como se ha visto con la pandemia y más recientemente con la cobertura de la guerra de Ucrania. Son pocos los contenidos de calidad conducentes a comprender la coyuntura en que nos movemos como sociedad y que inviten a una reflexión y a un verdadero cuestionamiento del poder y de su pretendida legitimidad. Si los intereses y preferencias de los anunciantes y accionistas de los grandes medios no se acompasan dando cabida a la pluralidad, la miopía social estará servida, y lo que obtenemos es una sociedad hemipléjica, cainita, pueril, fanatizada, con acólitos en vez de ciudadanos.
Si además los dueños resultan ser principalmente un reducido número de grandes corporaciones ávidas de coludir con la partitocracia para asegurarse el acceso a los recursos del sector público, entonces todo cambia. Veáse lo que ha pasado con los fondos “Next Generation” de la Unión Europea. Cómo se pregonaron y quienes se han servido de ellos por el momento. Porque lo que se entiende por opinión pública no es más que una correa de transmisión de un determinado grupo de poder que antagoniza artificiosa y arteramente con otro por el reparto de la bicoca del Estado y por la influencia e incluso control del poder legislativo, ejecutivo y judicial. Si los grandes medios se mueven en esas condiciones, asumiéndolas, en vez de actuar como un contrapoder, se convierten en una extensión y delegación de las superestructuras del poder. Y eso es literalmente lo que abunda, por desgracia, en el panorama mediático español. En esta tesitura no sólo no es apropiado hablar de España como una democracia soberana, sino una auténtica burla de mal gusto.


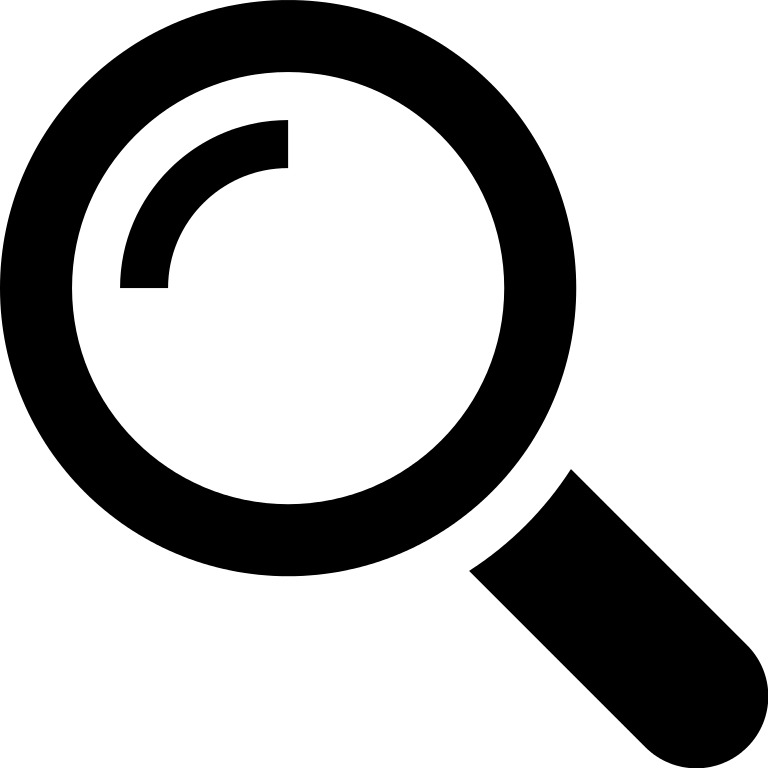





 Si (
Si ( No(
No(




 A favor (
A favor ( En contra (
En contra (













