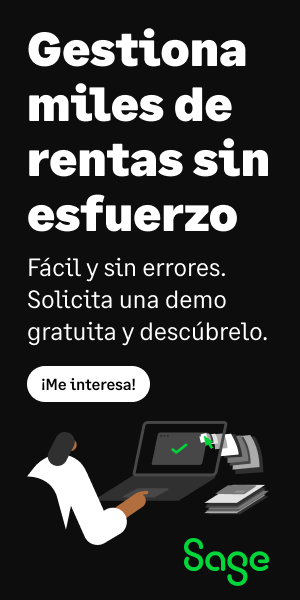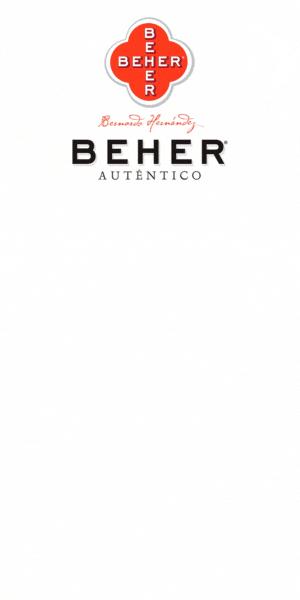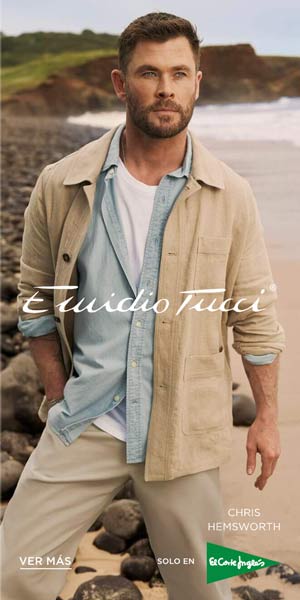Alemania y Corea: contextos diferentes, pero con algunas similitudes
La reunificación de Alemania en 1990 a menudo se ha presentado como un caso paradigmático para la península de Corea. Pero no debemos desconextualizar los condicionantes que hicieron posible el éxito de la reunificación alemana. Basta mencionar el apoyo de las Naciones Unidas a las conversaciones “Dos más Cuatro”; el paraguas que suponía la OSCE; y la capacidad de la OTAN y la Unión Europea para absorber una Alemania unificada.
Hay que recordar que la división de Alemania ocurrió poco después de la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética obtuvo el control del este, mientras que EE.UU., Reino Unido y Francia obtuvieron el control del oeste. Para Konrad Adenauer, el primer canciller de la República Federal Alemana, sus prioridades eran mantener relaciones amistosas con Occidente y recuperar la confianza de su país dentro de la comunidad internacional. Con el ascenso de Willy Brandt a la Cancillería en 1969 vino la implementación de la Ostpolitik. Se normalizaron las relaciones con varios países de Europa del este y las relaciones con Alemania oriental. Brandt firmó un tratado con la RDA en 1972, que incluía acuerdos para el reencuentro de núcleos familiares, intercambios culturales, educativos y económicos entre ambos estados alemanes, ampliamente tratados por M. Schultz, en su obra Hacia la reunificación (Fondo de Cultura Económica, 1992). Esta política de acercamiento fue continuada por el canciller Helmut Schmidt.
Durante la presidencia de Ronald Reagan en EE.UU., la Guerra Fría se intensificó. Sin embargo, las conversaciones entre las dos Alemanias continuaron en la OSCE, que proporcionó apoyo institucional para la eventual reunificación del país. La década de 1980 fue protagonizada por la perestroika y la desintegración de la Unión Soviética. Gorbachov renunció a la Doctrina Brezhnev en 1988, permitiendo así a los países de Europa del este elegir su propio destino.
A nivel internacional, Alemania necesitaba la cooperación y el reconomiento de las grandes potencias. Y la reunificación era parte de un proceso de paz más amplio en Europa. Lo más importante es que el país germano aceptó desistir de reclamaciones irredentistas sobre el territorio que perdió como resultado de la Segunda Guerra Mundial. También renunció al uso de armas biológicas, químicas y nucleares.
La caída del Muro de Berlín y la reunificación alemana fueron posibles tanto por los cambios internos alemanes como a los cambios externos en la Unión Soviética. En primer lugar, Gorbachov introdujo sus políticas de perestroika (literalmente “reconstrucción”) y glasnost (“apertura”) para evitar que la insatisfacción social en el bloque comunista condujese a levantamientos como el de Hungría (1956) y el de Praga (1968). Estas políticas contemplaban reformas radicales del Estado, la economía y la sociedad soviéticas. Gorbachov abrió la puerta a la democratización en el bloque del Este.
Hace menos de un año despedíamos a Gorbachov, uno de los personajes fundamentales para comprender la intrahistoria de la segunda mitad del siglo XX, y cuyo mandato al frente de Moscú merece ser estudiado, máxime en el contexto actual de la guerra de Ucrania. En este sentido, la obra de Zubok, Collapse. The Fall of the Soviet Union (Yale University Press, 2021) examina la última fase de la URSS, a pesar de los esfuerzos de Gorbachov para promover la transparencia y la apertura en el seno de la sociedad soviética.
La historia de la RDA muestra el camino a Corea del Norte: abandonar el socialismo
El elemento clave que explica el éxito de la reunificación de Alemania es que internamente la población alemana, tanto en el este como en el oeste, quería una unificación rápida, a pesar de que ello es sabido que plantearía no pocos desafíos. Especialmente, porque las dos partes estaban en niveles muy dísimiles de desarrollo económico y tenían estructuras administrativas diferentes, como exponen Germán Ruipérez y Mónica Guittack, en La reunificación alemana (UNED, 2007).
La reunificación de Alemania constituyó un desafío geopolítico y económico que debería invitar a Corea del Norte a reflexionar sobre su futuro, pues de ella más que de su hermana del sur depende de que se den los primeros pasos, abandonando el militarismo y el comunismo, y dejando de crear riesgos para la seguridad regional, como los repetidos y temerarios lanzamientos de cohetes.
Como nos enseña la historia, la lógica económica empuja a las economías de planificación centralizada hacia la dictadura. Ésta ha sido la deriva, cada vez más aguda, en el norte. El razonamiento de porqué sucede esto es sencillo: la anulación de un sistema de precios abierto y competitivo, y la desconexión del país de los flujos comerciales del exterior requiere un aparato policial opresivo para evitar que la población se levante. Este punto se podía ver claramente en Alemania oriental, que solo tenía que mirar hacia el oeste para ver la alternativa, a pesar de los esfuerzos de la Stasi para evitarlo. Los norcoreanos, por efecto de la censura informativa, quizá intuyan -aunque pocos lo puedan percibir-, que sus vecinos del sur viven muchísimo mejor que ellos.
El socialismo fue en última instancia la perdición del régimen de Alemania oriental. Una vez quedó claro que el capitalismo generaría una mayor prosperidad material que el socialismo, la lógica del Estado socialista se diluyó. De hecho, pueden atribuirse los colapsos incruentos de los regímenes comunistas en toda Europa central a la inatención de las autoridades socialistas a las leyes de hierro de la historia, porque una vez que las masas se despiertan contra la injusticia y falta de libertades, la resistencia de esas estructuras es inútil. Este proceso, y sus causas, están extraordinariamente estudiados por Ricardo Martín en Crisis y desintegración: el final de la Unión Soviética (Editorial Ariel, 1999).
Un simple hecho revela esta ineficiencia y colapso estructural. No se han publicado indicadores oficiales de las condiciones macroeconómicas generales de Corea del Norte desde 1965. No es ningún misterio que cuando la economía amenaza ruina, un sistema policiaco como el que produce el socialismo termina necesariamente en la mentira, como forma de tapar y adulterar la realidad endógena. Y es que el sistema de planificación central del socialismo es completamente contrario a la realidad económica. No porque se ejecute incorrectamente -como aún muchos marxistas se exculpan-, sino porque es frontalmente contrario a la antropología, a los incentivos humanos y al ejercicio de la libertad. En este sentido, el trabajo de Huerta de Soto, Socialismo, cálculo económico y función empresarial (Unión Editorial, 1992), confirma magistralmente la imposiblidad del socialismo, con ejemplos de la Unión Soviética, China y Cuba, perfectamente extrapolables al caso norcoreano, que resiste en el tiempo por la especificidad de las condiciones de su régimen, a pesar de que su economía es inherentemente ineficiente y nunca podrá lograr una asignación óptima de recursos.
El "experimento económico" de Alemania oriental de transformar un sistema de planificación centralizada en una economía de mercado no tuvo precedentes en la historia. El nuevo gobierno federal alemán tuvo prácticamente que empezar de cero y tratar de desarrollar mecanismos adecuados y factibles para transformar el sistema socialista desde dentro hacia una economía social de mercado. Se hizo evidente que la población de Alemania oriental prefería la unificación rápida y una economía capitalista sobre cualquier tipo de socialismo reformado.
Los alemanes del este lo dejaron claro en las elecciones de 18 de marzo de 1990. Estos comicios se celebraron para elegir el Parlamento de la RDA. El resultado de las elecciones fue una victoria incontestable para la coalición Allianz für Deutschland, liderada por la Unión Demócrata Cristiana (CDU) de Alemania occidental y su líder, Lothar de Maizière. La coalición recibió el 48,1% de los votos y 192 de los 400 escaños en la Volkskammer. Esto les dio una clara mayoría para formar el primer gobierno democrático de Alemania oriental después de la reunificación. Por el contrario, el Partido Socialista Unificado de Alemania (SED), que había gobernado la RDA durante décadas, sufrió una derrota contundente. El SED se presentó bajo el nombre de "Partido del Socialismo Democrático" (PDS) y obtuvo solo el 16,4% de los votos y 66 escaños.
El giro social de los alemanes fue radical, como demuestran estos resultados tan manifiestos, que reflejaron la insatisfacción de los ciudadanos del este con el antiguo régimen socialista y su apoyo a los partidos y líderes provenientes de Alemania occidental. Estas elecciones allanaron el camino para abandonar definitivamente el socialismo y promover la rápida integración de la parte oriental de Alemania en la República Federal.
Claves para el proceso de reunificación coreana y posibles escenarios
Las autoridades de Pyongyang pueden aprender de la reunificación de Alemania, pero también Seúl. La reunificación alemana fue positiva para toda Europa, no sólo para el país teutón. Por ello, cabe pensar que la reunificación de Corea del Norte y Corea del Sur podría ser tambien positiva -si se conduce correctamente-, no sólo para Corea, sino también para todas las naciones de Asia oriental.
La receta estándar para las economías en transición de la planificación central al mercado ha sido ampliamente estudiada y no es ningún arcano. Sólo falta voluntad política para implementarlas: estabilización macroeconómica; liberalización del comercio interior y de los precios; convertibilidad de cuenta corriente; creación de una red de seguridad social y de un marco legal e institucional que confiera seguridad jurídica a las transacciones comerciales, entre otras. En el caso alemán, además, la mayoría de estos objetivos se lograron de manera decisiva a través de la unión monetaria y de la absorción de la RDA en la Alemania occidental.
En síntesis, las lecciones de la experiencia de la reunificación alemana son de dos tipos. En primer lugar, identifiar los errores a evitar, y acto seguido, establecer qué clase de reformas se pueden hacer en previsión de un proceso de reunificación. El primer conjunto de lecciones es relativamente básico. El consenso entre los economistas es que el tipo de cambio 1:1 no fue la causa principal de la depresión en Alemania oriental. De hecho, el aumento de la oferta monetaria fue mayor de lo que se habría justificado sobre la base de inyectar liquidez a la economía de la Alemania oriental. La lección para Corea -si es que la hay- es que es probable que los problemas de competitividad sean tan graves que un poco de liquidez adicional pueda no ser algo negativo. En lugar del tipo de cambio, los alemanes cometieron un error obvio, que consitió en la política de incrementar los salarios de Alemania oriental más allá de la productividad. Esto tuvo el efecto de deprimir la producción en Alemania y probablemente alentar la migración hacia el oeste. Esto debería evitarse en el caso coreano. No obstante, aunque una Corea reunificada sería más grande y pujante que las dos partes en que está dividada actualmente la península coreana, no sería la nación más poderosa del noreste de Asia, a diferencia de Alemania en el contexto europeo.
Con todo, un análisis racional de la reunificación coreana bajo la premisa, claro está, de que el Norte abandone el socialismo, tendría algunas ventajas para ambas partes: un mercado más grande, la eliminación de los actuales costes de la división, la reunión humanitaria de familias separadas y la mejora de vida que experimentarían los ciudadanos norcoreanos. Sin embargo, a pesar de los posibles beneficios, la clase dirigente surcoreana se encuentra dividida sobre una posible coexistencia con los norcoreanos. No hay que perder de vista que una hipotética reunificación mal encauzada tendría un alto precio político para los líderes de Seúl y posiblemente crearía un conflicto social en el sur.
La reunificación al estilo alemán -esencialmente una absorción de Corea del Norte en los términos de Corea del Sur- es el único escenario posible y realista a considerar, y eso es solo si el proceso se desarrolla de manera pacífica. De todos modos, el proceso tomaría mucho más tiempo y costaría dinero para el sur. De hecho, el trabajo de reunificación alemana sigue inconcluso. El gobierno alemán todavía publica un informe anual sobre el "estado de la unidad alemana". Además, los trabajadores en Alemania continúan pagando un "impuesto de solidaridad" del 5,5% del impuesto sobre la renta, que va al este. En total, algunos expertos estiman que la reunificación le ha costado al país más de 2 billones de dólares.
Por el contrario, los surcoreanos tendrían que asumir una carga mayor. En 2021, el PIB per cápita de Corea del Sur fue de 34.758 dólares. Ese mismo año, el de Corea del Norte fue 1.700 dólares, un diferencial de 20 a 1. Es obvio que a los norcoreanos les tomaría generaciones ponerse al día y disfrutar de la misma prosperidad que los surcoreanos. Otras estimaciones señalan que incluso mediante la integración, el nivel de ingresos del Norte sería del 34% del Sur en 2039, siendo de apenas el 5% en 2020. Esto significa que llevará un tiempo considerable completar la integración y reducir significativamente la brecha existente. Hay estudios que explican que la reunificación coreana costaría alrededor de 3 billones de dólares en su ejecución al comienzo, y entre 7 u 8 billones adicionales en la primera década, casi siete veces el PIB anual de Corea del Sur. Esta es la razón por la que es comprensible que los jóvenes surcoreanos no estén muy interesados en la reunificación, porque comprenden que tendrán que pagar ellos ese precio.
A pesar del innegable coste económico, el objetivo de una península coreana políticamente unificada tendría una lógica social y nacional, pero también global. Los coreanos han sido un solo pueblo durante siglos hasta apenas los últimos 70 años. Su destino es estar juntos. En Corea del Sur hay 10 millones de personas que proceden de familias separadas. Alemania se convirtió por primera vez en un país unificado en 1871, y duró así hasta 1945. Eso no es mucho tiempo, menos de 75 años. Es un país relativamente joven. Pero Corea fue una nación con más de mil años de historia común como unidad étnica, lingüistica y sociopolítica, un país bajo la misma tradición cultural, como puede leerse en la obra de Michael J. Seth, A History of Korea: From Antiquity to the Present (Rowman & Littlefield Publishers, 2010).
Perspectivas para una futura reunificación de Corea
Antes de iniciar un posible proceso de reunificación, sería condición sine qua non que se pusiera un punto final a la guerra, abriéndose un periodo de normalización en la relación bilateral. Una vez firmada la paz, los intercambios sociales, educativos y culturales deberían ser los prioritarios, sobre todo durante la primera etapa, para que las dos poblaciones se puedan relacionar pacíficamente tras tantas décadas divididas. De lo contrario, los efectos en la estabilidad social de Corea del Sur serían enormes, con 25 millones de ciudadanos del norte con poca idea de cómo funciona el mundo moderno y que probablemente podrían convertirse en ciudadanos de segunda clase en el nuevo Estado unificado.
Por mencionar algunas de las virtudes que tendría una reunificación coreana es que el norte está lleno de recursos naturales, carbón de alta calidad, hierro, tierras raras, además de una población de 25 millones, que constituye una fuerza laboral disciplinada y barata que habla el mismo idioma que el sur. Corea del Norte tiene también una ventaja geográfica que permitiría conectar al sur por tierra con China y Rusia, abriendose así a posibles rutas comerciales. El Norte también comparte con el Sur la zona desmilitarizada (DMZ) que tiene una ecología natural bien conservada.
La clave de la reunificación recaerá en lo que pase internamente en la sociedad surcoreana. De momento, solo la población más mayor del sur está ilusionada con un posible proceso de reunificación. Algunos desean volver a sus lugares de origen en el norte. Por su parte, los norcoreanos saben que Corea del Sur es más fuerte y que si se unifican, aunque obtengan algunas ventajas económicas, el resultado será que probablemente sean tratados como ciudadanos de segunda clase en el sur. Por esta razón, no se apresuran a la reunificación, al menos no de inmediato. Necesitan algo de tiempo para reformar la economía y aprender sobre el capitalismo y el mundo contemporáneo.
Conclusión
La reunificación es posible e incluso deseable para reducir las tensiones geopolíticas actuales en la región, pero no se debería forzar. De la reunificación de Alemania las dos Coreas pueden aprender valiosas lecciones, pero son contextos diferentes y la brecha social existente en el caso de la península coreana es más grande que la que había en Alemania. El sentir social en el sur dictará si se emprende esta tarea, ponderando las ventajas por encima de las desventajas o no. En todo caso, la cooperación comercial y la integración de ambas economías coreanas deberían potenciarse.
El otro elemento clave es el apoyo de la comunidad internacional. La reunificación ocurrió cuando muchos ya no creían en ella o la postergaban para un futuro lejano, pero había estructuras institucionales en la posguerra mundial que permitían cierto entendimiento y comunicación. Por esta razón, Europa tiene una valiosa experiencia sobre cómo unir poblaciones divididas dentro de un continente, derribando un telón de acero y conviviendo en el marco de la Unión Europea y otras instituciones internacionales. Este proceso y experiencia pueden contener, como hemos visto, algunas lecciones útiles para las dos Coreas.
* Extracto de la ponencia del autor realizada en un seminario organizado por la International Association for Peace and Economic Development (IAED) el 20 de septiembre de 2022.


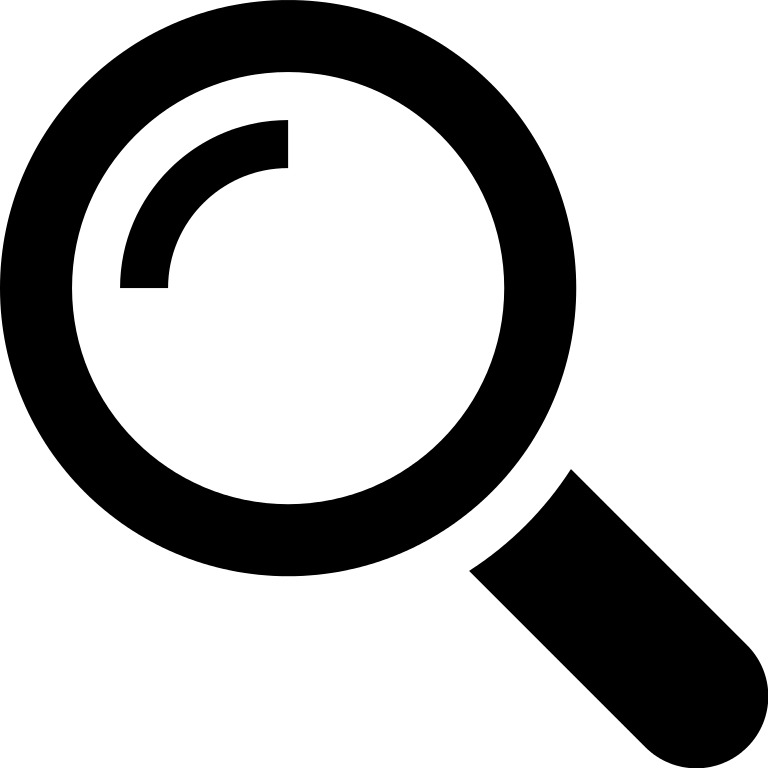





 Si (
Si ( No(
No(