Desde entonces el hijo del pastelero de Amer ha protagonizado algunas de las páginas más surrealistas y perturbadoras de la historia democrática de España. Lideró un fallido golpe autonómico, protagonizó un ridículo coitus interruptus al declarar la virtual independencia de Cataluña, engañó a sus colaboradores fingiendo acudir al trabajo mientras cruzaba la divisoria gala en el maletero de un coche, visitó las instituciones penitenciarias alemanas y una vez excarcelado optó por asentarse en la localidad belga de Waterloo en homenaje a la banda sueca Abba y no a la derrota napoleónica. Desde finales de 2019 se acomoda en uno de los escaños del Parlamento Europeo haciendo alarde de un presidencial victimismo.
Los hagiógrafos del fugado y algunos de sus más estrechos colaboradores alaban su “capacidad de resistencia y adaptación”. Un miembro de la ejecutiva de JxCat, que le hospedó en su casa bruselense en noviembre de 2017, considera el sujeto en cuestión “un animal político con una mente privilegiada”. Sin embargo la realidad es tozuda. Un análisis sensato de lo ocurrido esclarece como Puigdemont haya logrado sobrevivir no por méritos propios sino por una concatenación de sucesos y la mediocridad de algunos gobernantes.
La descabellada intervención de las unidades antidisturbios durante el simulacro electoral del 1 de octubre, una resolución política nefasta, otorgó al separatismo catalán la inesperada relevancia internacional y un victimismo innecesario. Tampoco ayudó que Inés Arrimadas, triunfadora de los comicios regionales de diciembre, escogiera suicidarse al desatender sus obligaciones en Cataluña y optar por los focos nacionales. Asimismo, el Gobierno liderado por Mariano Rajoy desplegó una tardía contraofensiva informativa y descuidó contrarrestar la falaz propaganda nacionalista a nivel paradiplomático. Dulcis in fundo, la debilidad geopolítica del Estado emergió en todo su esplendor ante la decisión del tribunal belga de no querer extraditar a los huidos y el fallo de la audiencia territorial de Schleswig-Holstein de procesar al gerundense sólo por el delito de malversación.
De aquellos polvos estos lodos. El 6 de septiembre de 2023 Puigdemont reclamó como contrapartida para sentarse a negociar la investidura de Pedro Sánchez unas condiciones draconianas. A la más que esperada amnistía, camuflada bajo el término de desjudicialización, sumó el reconocimiento del independentismo como legítimo interlocutor – algo de por sí garantizado por la magna carta – y la contratación de un intermediario que facilite la resolución de un conflicto ficticio que contribuye a realimentar la forzosa victimización.
La grotesca excursión bruselense de Yolanda Díaz sólo ha conseguido letificar a los fugados. Tanto en Waterloo como en Barcelona se valora sondear la disponibilidad del Centro Carter, agasajado con importante donaciones antes del 1-O, y la fundación suiza Henri Dunant para que intervengan como peacekeeper. Los asesores internacionales del exiliado procurarán no reincidir en los mismos errores. Antes del 1-O la Generalitat a través de Diplocat malgastó millones en la contratación de presuntos expertos que debían reforzar su estatus internacional. Los nombres de Ana Stanic, Helena Catt y Ahmed Galai quedan para el (mal) recuerdo.
La estrategia internacional del fugado, cuestionada incluso por el fútil Jaume Ausens, tiene una doble lectura y afecta también al delicado equilibrio interno del nacionalismo catalán. En las horas previas a la mediática intervención, Puigdemont quiso reunirse con los capitostes del separatismo. La única voz contraria a los designios del gerundense fue la de Dolors Feliu, actual presidenta de la Asemblea Nacional Catalana (ANC) y promotora de una cuarta lista.
Un episodio nada baladí. Desde hace tiempo en Waterloo maniobran para fagocitar a la entidad independentista y subyugarla operativamente al denominado Consell de la República (CdR). La recién disolución de la Asamblea de Representantes forma parte del mencionado proceso de canibalización. Un ex miembro del Secretariado Nacional precisa como “ya en febrero de 2019 Puigdemont y Toni Comín quisieron tomar el control de las exteriores de la ANC y gestionarlas a su antojo (…). El siguiente paso consistirá en adueñarse de las territoriales en Cataluña…”. Puigdemont está obsesionado con alcanzar “el indispensable control territorial que garantice la obtención de la independencia” como él mismo ha dilucidado a interlocutores extranjeros.
De momento ha recuperado el total y absoluto liderazgo de JxCat. El mismo Xavier Trias, que eludió presentarse a las municipales bajo la sigla del partido, elogia su maximalismo orientado a destronar a Aragonés y zozobrar a ERC. El fugado pretende ganar en 2023 lo que perdió en 2017 en una lucha cainita sin cuartel o prisioneros. Una resurrección inesperada por parte de “un egoísta de manual”. Un ex asesor parlamentario afín a la extinta Convergencia define al gerundense como “alguien decepcionante, escurridizo, idolatrado sin razón y que antepone sus exigencias a las de cualquier otro”.
Pero el ex mandatario tendrá que calibrar al milímetro sus bazas negociadoras. Un acuerdo a la baja significaría la muerte política suya y de JxCat. Asimismo, la repetición de elecciones no garantiza en absoluto salir reforzado. La consecución de la amnistía le interesa como moneda de cambio para asentarse como líder in pectore del separatismo y engatusar al electorado con la promesa de una inminente autodeterminación.
Como ha explicado con la habitual sagacidad el escritor Juan Soto Ivars, “para que España siga siendo España parece indispensable ofrecer a quienes quieren que España deje de serlo lo que se les antoje”. El tablero político nacional se encuentra ante una histórica y peligrosa disyuntiva. De momento no compartimos el catastrofismo del reputado historiador Pablo Fusi - “lo que está aconteciendo es la derrota de nuestra generación” -, pero una vez analizado el dedo belga fijémonos en la luna monclovita. Mucho o casi todo depende de ella.


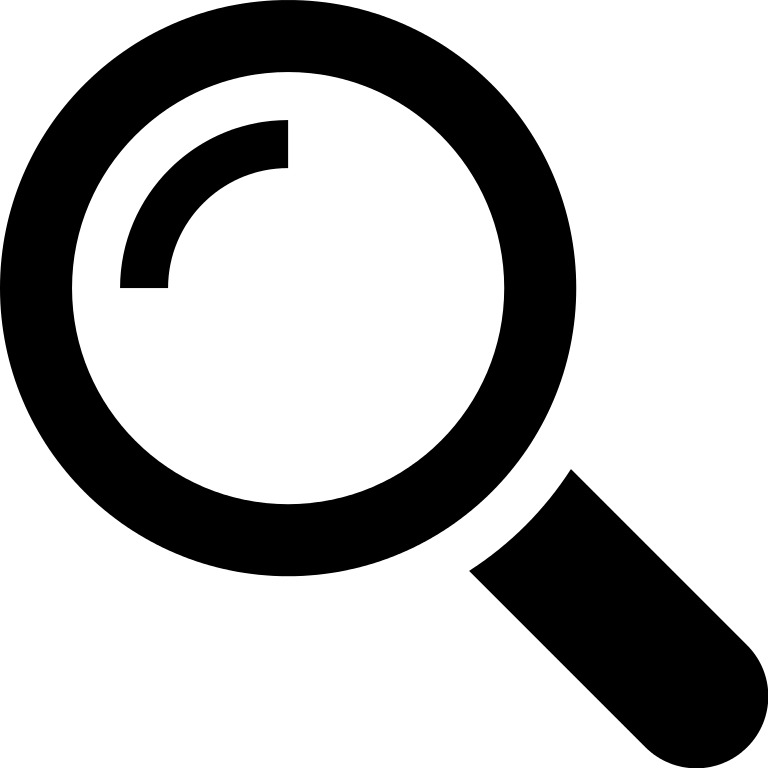




 Si (
Si ( No(
No(



















