Sin astracanadas, y si es necesario desde el duro silencio condenatorio que solo maneja con habilidad la persona verdaderamente fuerte, siempre hacen valer su sabiduría; esa es su arma, la sabiduría nacida del dolor por la que ninguna para obtenerla ha podido dejar de pagar su personal precio particular.
Distinguen la trampa, no se las engaña y rápidamente con un solo vistazo, sonriendo para sus adentros, diferencian si la aguja que tienen que buscar cayó en el pajar por casualidad, o si el cabrón que les pide ayuda para encontrarla previamente volcó el pajar sobre la aguja.
Ninguna de ellas precisa acreditar nada con artificiales, comunes e ideológicos visados de género proporcionados con propósito torticero; y cuando se los ofrecen los rechazan y, con riesgo para su cuello, con contundencia en su gesto le vuelven la cara al impostado ofertante.
Todas ellas saben, desde lo que orgullosamente son, quienes realmente son y porqué lo son. Reivindican la individualidad propia y defienden de manera separada y distinguida el ejercicio del mismo derecho para todas las demás, porque saben que lo verdaderamente sustancial en cada una de ellas es la perseverancia en ser una misma.
No son completas, ni falta que les hace; perfectamente saben que lo completo por definición nada deja fuera y por tanto lo pleno incluye también el viaje; y lo suyo es el más movido de los tránsitos, ese que las ubica en una innata e irreprimible rebeldía frente a sus propias prisiones mentales.
Y cuando cualquiera de ellas se materializa, con su presencia vibra el aire, su cercanía libra de los barrotes a las jaulas y suena de otra manera el canto de los jilgueros.


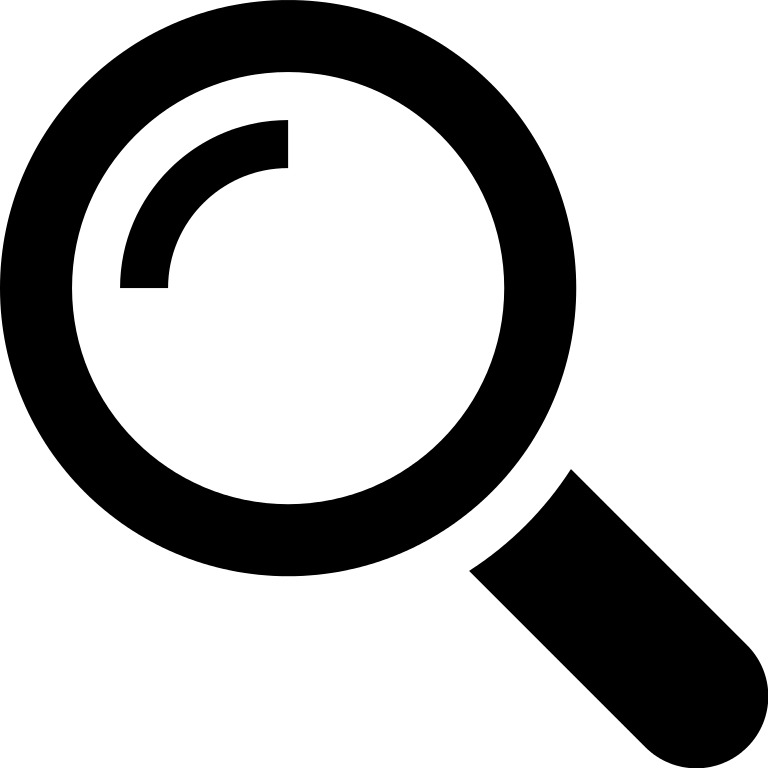





 Si (
Si ( No(
No(

















