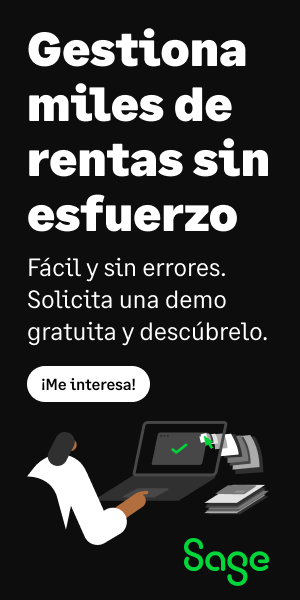Desde que se tienen datos fehacientes (1960), se puede comprobar que, hasta la actualidad, en un conjunto de 22 años el PIB chino ha crecido a doble dígito (más del 10%) y en otros 28 años lo ha hecho a una tasa de entre el 6 y 10%. En cuanto a la variación anual del PIB per cápita, ha crecido desde los 811 dólares en 1999 hasta los 12.022 de 2022. Asimismo, en los últimos 25 años, China ha experimentado en esta rúbrica un crecimiento superior al 20% en 4 años y de entre 10 y 20% en otros 10 años (Expansión, Datosmacro.com). En este sentido, resulta muy clarificador el trabajo de YuenYuen Ang, How China Escaped the Poverty Trap, Cornell University Press (2016).
Según el Instituto Australiano de Política Estratégica (ASPI) en un informe de marzo de 2023, “The global race for future power”, China lidera a nivel mundial en 37 de los 44 sectores tecnológicos punteros. Estos incluyen defensa, espacio, robótica, energía, medio ambiente, biotecnología, inteligencia artificial y tecnología cuántica. Por el contrario, sorprendentemente, EE.UU. sólo tiene ventaja en las 7 áreas restantes, destacando en los sistemas de lanzamiento espacial y en la computación cuántica.ASPI emitió entonces una severa advertencia sobre el creciente dominio tecnológico de China en esos campos, exponiendo una brecha con EE.UU. que se ha ampliado a un ritmo considerable.
El ascenso de China en la economía mundial, y como éste se ha efectuado, ha llevado a diferentes autores y escuelasde pensamiento occidentales a enfatizar sus estrategias imperialistas. Obviamente, es innegable que la dinámica china en la economía mundial posterior al 2000 se caracteriza por trazar estrategias geoeconómicas con visión a largo plazo y con la determinación de generar espacios de influencia a nivel global.
En la mentalidad pragmática y planificadora de los mandarines del Partido Comunista chino hay una vocación o mandato histórico de devolver a su nación la grandeza perdida tras el “siglo de la humillación” que supuso la entrada en su territorio de los imperios coloniales occidentales a mediados del siglo XIX. En la psicología del poder de la élite china, influida por el milenario pensamiento taoísta y confuciano, la misión que debe realizar Pekín no es otra que la restauración de la armonía perdida desde que en 1839Gran Bretaña se embarcara en la primera de sus guerras con China, sellando entonces el destino del imperio más próspero y poderoso de Asia, y provocando la caída de la dinastía Qing, como expone Stephen Platt, en su obra Imperial Twilight: The Opium War and the End of China’s Last Golden Age (Londres, 2018). Sería pues inexacto atribuir a China la categoría de imperio al modo en que se conceptualiza la motivación y expansión que en su día llevaron a cabo las potencias coloniales europeas. La síntesis que hoy posee China entre nacionalismo, comunismo y capitalismoes tributaria de esta cosmovisión tradicional que excede de los esquemas ideológicos aplicados desde las teorías occidentales.
En cualquier caso, el desplazamiento del centro de gravedad de la economía mundial hacia Asia y la transición geopolítica hacia un sistema multipolar encarnado ya en los BRICS+ (con 5 nuevos miembros desde el comienzo de 2024) plantea un serio desafío hacia el denominado “Occidente Colectivo” o “Norte Global” (liderado por el G7). En un periodo relativamente corto, China ha sustituido a Japón como líder regional, además de haberse convertido en el principal socio comercial de África y de Iberoamérica.
Por esta razón, bajo esta mentalidad renacentista o restaurativa china, avalada por unos datos de éxito en la gestión económica, la identidad universalista o globalista occidental y el mundo diseñado desde 1945 por el Atlántico Norte -cuyo centro de gravedad son las potencias anglosajonas (EE.UU. y UK/Commonwealth)- se ve claramente desafiada. El resurgir del dragón asiático pone a Occidente ante un escenario inédito que condicionará en buena medida su futuro cercano en la medida en que sepa o no relacionarse en esta nueva coyuntura.
El ascenso de China junto al de otros países asiáticos reduce el peso relativo en la economía global de los países occidentales. Esto obliga a EE.UU. y a Europa a reorientar su estrategia económica y geopolítica si no quieren verse paulatinamente desplazados en la reconfiguración en curso del orden internacional, dado que las grandes estructuras mundiales de poder nacidas de Bretton Woods (1944) e incluso de la Guerra Fría, ya no responden a las necesidades ni a las nuevas realidades geopolíticas y geoeconómicas.
La tendencia y proyecciones de la economía chinadesde comienzos de los años 2000 hacían predecible este cambio de centro de gravedad de la economía mundial hacia Asia. Un desplazamiento en gran medida producido por efecto de la demografía y de la propia globalización capitalista promovida por Occidente, yque debería haberse acompañado a nivel estratégico occidental de un giro al Indo-Pacífico que no sucedió hasta prácticamente la llegada de Trump al poder en 2017 con su forma asertiva y contundente de frenar a China a nivel comercial. EE.UU. no aprovechó suficientemente los años de ese “mundo unipolar” que lideró tras la disolución de la URSS (1991). Una época de transición (1991-2012) que podría haber servido para preparar el escenario más desafiante para su hegemonía en el largo plazo, que sin duda sería el asiático, como los años sucesivos confirmarían.
¿Debería Occidente haber hecho más esfuerzos para tratar de introducir a la Federación Rusa en su órbita en los años 90 y 2000 mediante la creación de marcos de confianza recíproca con la mirada puesta, principalmente, en evitar que Moscú terminara por aliarse con Pekín? ¿Podría o debería Occidente haber evitado empantanarse en conflictos en Oriente Medio para en lugar de ello destinar los máximos recursos a una estrategia efectiva en el Indo-Pacífico con la mirada puesta en ralentizar el auge chino?
Lejos de esto, EE.UU. contribuyó a una tectónica de placas al amparo de la “Guerra contra el Terror” desde el 11-S, emprendiendo campañas militares (Afganistán, Iraq) y promoviendo las mal llamadas “primaveras árabes” que terminaron en guerras civiles y conflictos complejos todavía no cerrados y con multitud de ramificaciones(Siria, Libia, Egipto, Túnez). Los resultados de estas aventuras y distracciones han sido en general negativos para los intereses occidentales.
Por ejemplo, la retirada estadounidense de Afganistán y el regreso de los talibanes a Kabul en agosto de 2021 han provocado asombro y extrañeza, pero también consternación entre los aliados más afectados que afrontarán el auge yihadista en la región. Dos décadas de ocupación militar e intentos vanos de democratización tirados por la borda. Y en los últimos dos años asistimos a la alianza entre Pekín y Kabul que podría plasmarse en la integración de Afganistán en la Nueva Ruta de la Seda (Reuters, “TalibansaysplanstoformallyjoinChina'sBelt and Road Initiative”, 19 de octubre de 2023) y que de momento ya se ha plasmado en tratos económicos de gran calado, como los acuerdos mineros por valor de 6.500 millones de dólares (NikkeiAssia, “Afghanistan's $6.5bn mine deals with China, others dig up questions”, 17 de septiembre de 2023) y otras ventajas comerciales (Bloomberg, “China Firm’sCrude Output Surges 300% in Taliban-led Afghanistan”, 6 de diciembre de 2023).
Por otra parte, la guerra ruso-ucraniana en curso desde febrero de 2022, que inicialmente tenía un planteamiento meramente regional e intra-eslavo, ha ido escalando y se ha convertido en la práctica en un conflicto continental y bipolar entre la OTAN y Rusia que perjudica sobre todo a Europa, sin que por el momento se atisbe un horizonte para su posible desenlace ni tampoco ventajas claras de sostener incondicionalmente a Ucrania por el lado occidental. Con la retrospectiva que ofrece el presente…¿podrían haberse desarrollado los acontecimientos de otra manera más útil para las potencias occidentales?
Probablemente a EE.UU. le hubiera convenido tener a Rusia bajo su dependencia económica nada más desaparecer la URSS. Todos los esfuerzos occidentales deberían haber ido en esa dirección, integrando a Rusia en los esquemas de seguridad regional y de cooperación económica. La occidentalización de Moscú hubiera ahorrado muchos problemas y sobre todo en el largo plazo hubiera sido la mejor baza contra China. Pero los anglosajones no optaron por esta vía. Prefirieron el corto y medio plazo, puesto que una entente ruso-germánica hubiera integrado y combinado las capacidades industriales de una Alemania reunificada con el inmenso supermercado de materias primas y recursos energéticos que es Rusia. En efecto, una alianza germano-rusa sostenida en el tiempo hubiera devenido en un riesgo para la hegemonía angloamericana en el ámbito euroasiático. No es de extrañar por esta razón que uno de los efectos derivados de la conflagración ruso-ucraniana fuera la desconexión definitiva entre Alemania y Rusia (recuérdese el episodio del sabotaje al gaseoductoNord Stream).Al mismo tiempo, las sanciones contra la economía rusa (que ya van por la duodécima ronda) han resultado ser un fiasco, como expone Anne Krueger, ex economista jefe del Banco Mundial y ex primera subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (Project Syndicate, “Why the Russia Sanctions Are Failing”, 18 de enero de 2024).
En este sentido, desde un análisis estrictamente de coste-beneficio, se hace difícil de entender la lógica de la política exterior de EE.UU. en el largo plazo al abrir o dejar que se abran y escalen numerosos frentes sin resolver el principal que es el chino, teniendo en cuenta la inmensidad de recursos que destina a la “inteligencia”, a través de sus 18 agencias. De hecho, mientras de producía el auge chino, desde 2001 hasta 2013, el gobierno de EE.UU. gastó más de 500.000 millones de dólares en inteligencia (Barton Gellman y Greg Miller, "U.S. spynetwork'ssuccesses, failures and objectives detailed in 'blackbudget' summary", Washington Post, 29 de agosto de 2013). ¿No fueron capaces los halcones de Washington de llegar a la conclusión de que la verdadera amenaza a su hegemonía radicaba en Pekín en vez de en Kabul, Bagdad, Trípoli o Damasco?
A propósito de la guerra ruso-ucraniana -que no puede entenderse sin las revueltas de 2014 auspiciadas por Victoria Nuland, entonces secretaria de Estado adjunta para asuntos europeos de EE.UU. y Geoffrey Pyatt, embajador estadounidense en Kiev, ¿por qué Washington sigue persistiendo en reeditar la narrativa bipolar de la guerra fría con Moscú cuando las cifras globales son tan elocuentes con respecto a China y la región del Indo-Pacífico? Es en India, Pakistán, Bangladesh, Indonesia, Malasia, Singapur, Vietnam, Filipinas y otros países, y no en el Donbasni en el Báltico, donde verdaderamente Occidente se está jugando la partida global del siglo XXI, que es sobre todo comercial, industrial y tecnológica.
Las razones del planteamiento de esta política exterior estadounidense podrían atribuirse en gran parte a los errores del marco teórico utilizado en el Departamento de Estado, falto de un realismo neoclásico en su análisis geopolítico. El exceso de confianza en sus capacidades para mantener diversos frentes controlados y quizá la falta de pragmatismo del establishment de Washington, junto a su visión cortoplacista, ha conducido probablemente a sus estadistas a percibir el entorno geopolítico internacional con un mapa mental equivocado. Se está observando esto mismo también en la crisis del Mar Rojo frente a los hutíes de Yemény en la incapacidad de contener a Irán y el apogeo de sus milicias chiitas en Iraq y Siria. La crisis hegemónica de EE.UU. radica fundamentalmente en la pérdida de su capacidad disuasoria, cuya razón estriba en la excesiva dispersión global de sus intereses sin una agenda coherente ni una visión centrada en la prioridad que representa o debería representar China.
EE.UU. tuvo en su mano desinflar económicamente a China imponiéndolaunas reglas comerciales recíprocas, pero no se hizo cuando debería haberse hecho, durante el mandato de Hu Jintao. Por aquel entonceslas grandes empresas occidentales obtenían suculentos beneficios a causa del dumping comercial chino. Ahora ya con el dragón crecido y el liderazgo expansivo de Xi Jinping desde 2012, apagar su llama se antoja mucho más difícil. EE.UU. ha sido el arquitecto del sistema mundial de posguerra, pero ahora se encuentra ante la tesitura de dar marcha atrás a la globalización porque en las condiciones actuales se le hace mucho más difícil competir contra China en los grandes mercados.
Esta contradicción se observa nítidamente en el seno del órgano de apelación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), donde EE.UU. se ha negado a renovar a sus miembros. Esto significa que las normas de la OMC ya no son aplicables a menos que el hegemón estadounidense decida cumplirlas, como expone Uri Dadush, en “American Protectionism”, Revue d'économie politique, Nº 4, 2023, pp. 497-524. La Administración Biden tampoco ha mostrado interés en cerrar nuevos acuerdos comerciales bilaterales o regionales. Si Trump regresara a la Casa Blanca en enero de 2025 tampoco habría cambios al respecto, pero posiblemente cabría esperar una política proteccionista más coherente.
La clave del futuro lo marcará el Indo-Pacífico, y más concretamente el Sudeste Asiático. La encrucijada geopolítica se dará más intensamente en el seno de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático), sobre la cual las dos grandes potencias ejercerán presión para empujar la arquitectura económica y de seguridad de la región en su interés.
La crisis de la hegemonía estadounidense y el ascenso económico que experimenta la región de Asia-Pacífico con China a la cabeza obligará a Washington a replantear su estrategia global si en verdad pretende contrarrestar con eficacia las ambiciones chinas o al menos desacelerar su propio ciclo decadente. El centro de gravedad del poder mundial ya se ha desplazado del eje Norte-Occidente al del Sur-Oriente y es el factor que marcará el resto del siglo XXI. El dragón chino ha renacido y es el principal y si acaso el único competidor global de EE.UU.


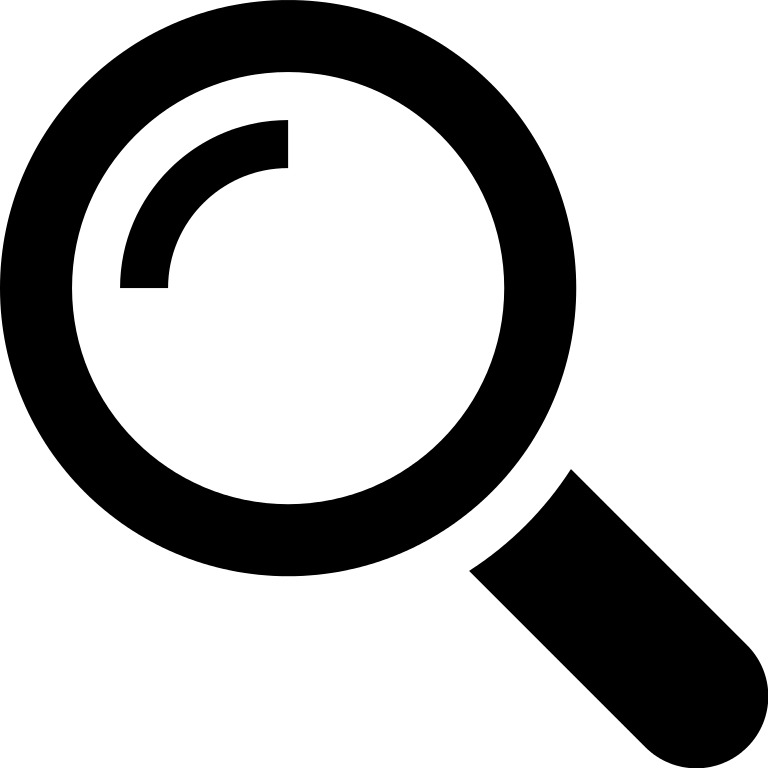





 Si (
Si ( No(
No(