El pobre niño que vivía en la chabola de su abuelo “El Piños”, no sabía que era eso de la Navidad. Tenía cinco años y su abuelo le sacaba de paseo por el Cerro del Tío Pío, que estaba justo enfrente del poblado de chabolas y nunca le habían llevado a un colegio ni a eso que llaman guarderías. El niño se llamaba Jonathan, pero todos le llamaban “Brunío” por el color aceitunado de su piel y por la roña de semanas que arrastraba.
Su abuelo decía:
- “Brunío”, ya tendrás “tempo” “pa aprendé” a “leé” y a “escribí”.
- “Abu”, ¿como se escribe “abue”?-le respondía el pequeño.
- No importa “ná”, que más “dá”, ”brunío”.
El abuelo había recibido una visita de una asistente social del Ayuntamiento, explicándole que para el curso siguiente tenía que inscribir al niño en el colegio. El bueno del “Piños” se había quedado con el nietecillo, junto a su abuela, que murió un año antes, después que su hija junto al “bacán” con el que convivía se metieran un “chute” que les dejara tiesos. La asistencia social decidió que los abuelos educaran, ¡qué sarcasmo!, al niño hasta los seis años y entonces le buscarían un colegio con comedor y actividades extraescolares. Mientras tanto, que siguiera durmiendo en casa del abuelo y viviendo con él en los días de fiesta y en las vacaciones.
Siendo casi un bebé, le habían regalado por Navidad fruta escarchada, jerséis y unos tacos de madera para que montara algo que él no supo hacer nunca. Ahora, a los cinco años, había visto jugar a los niños en algún parque con motos teledirigidas y a las niñas con muñecas que paseaban con cochecitos, que hablaban y hasta parecía que orinaban de verdad.
- “Abu” , ¿cómo andan esas “amotos”?
- Son pijadillas de nenes con “parné”.”Pa” cuando seas “mayó”, ya tendrás lo que “queiras”- le decía el abuelo rechinándole los dientones que todavía tenía.
Estas Navidades iban a ser diferentes. Cumplía seis años y empezaba a entender que unos tenían tanto y otros tan poco, que por no tener no tenían ni para comer. Si hacía caso a su amigo “El Escuchimizao”, por todos así conocido por su delgadez extrema, y que tenía ya siete años muy trabajados en pequeños “negocietes” de trincar lo que podía en los bolsos de las viejas que se descuidaban en el parque, estas Navidades iban a comer pollo, turrones y mantecados a porrillo.
¿Cómo iban a conseguirlo? El dueño del colmadillo de la calle Espejo, que estaba muy distante de su barrio, necesitaba un chico para atender a las señoras y llevarlas las compras a casa. Su hermanastro Dionisio, de buena planta y con algunos estudios, se ofreció para ello. Y el Dionisio se lo contó a “El Escuchimizao” y éste a nuestro amiguito, pero con el anuncio de que, cuando él estuviera distraído, cogerían un poco de aquí y otro más de allá y seguro que juntaban un buen capacho de viandas.
El primer día se llevaron un par de latas de sardinas, el segundo sacaron unos mazapanes de la caja que volvieron a pegar, y el tercero una barra de turrón que, entre las treinta que se llevaba doña Saturnina, ni se notó. Los pillastres animados por el éxito decidieron dar el gran golpe. Cuando el Dionisio estuviera llamando a la puerta de una de las señoras que se surtían en la tienda, le sacarían del carrito una de las bolsas y a correr a toda vela.
- “Escuchimizao” que te he visto. Ya verás mi padre la que te va a dar – oyeron tras de sí los pilluelos al poner pies en polvorosa.
- “Brunío” corre y métete por la primera bocacalle , que este nos “trinca”.
Los chavales se escabulleron y en su alocada carrera fueron a dar dentro de la Iglesia de Santiago, al final de la calle. El “Escuchimizao”, al que su padre le había apuntado a Religión, llevó a su colega a la primera fila y le dijo:
- Arrodíllate y haz como que rezas.
- Vale, dijo el niño tiritando de miedo y espanto. Era la primera vez que entraba en un templo y estaba impresionado.
El Niño Jesús, casi a tamaño natural, rodeado de una mula y un buey le tenían junto al altar. Y la impresión de lo que vio el “Brunío”, le hizo exclamar:
- Ese niño es más “probe” que yo. Está “aterío” en unas pajas y no tiene “pa comé” ni “pa ná”. Yo le doy la bolsa, ”Escuchimizao”, con los turrones y el pollo. El chavalillo se acercó, sin más, al pesebre y allí desparramó lo que acababa de robar. Los fieles que estaban rezando se quedaron estupefactos, pues no era algo habitual. Don Fermín interrumpió el rosario y se dirigió al pequeño Jonathan, mientras el otro salía de la Iglesia como alma que lleva el diablo.
- ¿Cómo te llamas?, no tengas miedo, el Niño Jesús no abandona a los niños pobres.
- Me llamo, me llamo…bueno el “abu” me puso el “Brunío”.
- Este niño bien merece la colecta de hoy y todo lo que podáis dar –dijo el cura.
Enseguida dos mujeres se pusieron a recoger para el niño lo que la gente de la iglesia daba en cantidad. El cura junto con una de las mujeres que ayudaban en la iglesia metieron al niño dentro de la sacristía y entre llantos y risas, por los nervios, le sacaron que vivía en las chabolas próximas al Cerro del Tío Pío. Discretamente don Fermín devolvió las viandas robadas a su dueño, explicándole al Dionisio que se callara porque todo estaba arreglado y llevó al niño con su abuelo “El Piños”, contándole que el chiquillo se había perdido y que él le había encontrado.
- Mañana vamos a verte para llevarte las cosas de Navidad. No llores y sé valiente, que no ha pasado nada.
Al día siguiente una furgoneta se paró junto a la chabola de “El Piños”. El niño salió de la casa, alborozado y un poco temeroso. Del vehículo bajaron don Fermín, el cura, una señora y dos jóvenes con varias cajas sobre una carretilla.
- Le ha tocado la lotería, abuelo-le dice uno de los jóvenes- aquí traemos de todo.
- Mire, señor, su nieto es un cristiano de verdad aunque usted no lo sepa y en la parroquia hay muchos, mas yo ya lo sabía. Todos han dado algo para ustedes- le contaba don Fermín.
- Si no tengo “do ponelo”. No tengo “na de sitio”, ni “nevrera”, ni “na”.
- No se preocupe. Aquí le traigo unas llaves de una casita cuyo alquiler le van a pagar los de Cáritas mientras viva. Pero eso sí –seguía diciendo don Fermín-, el niño va a ir, a partir de mañana, al colegio de las Hermanas de la Caridad con una beca para que estudie y sea un hombre de provecho.
- ¿Eso “qués abu”, es malo eso de “etudiá”? – decía el niño sacando una pelota de una de las cajas tan grande como él – mira “abulete”, mira que pelota tan grande.
- No, hijo, es lo mejor “pa” que seas alguien en la vida y no un “desgraciao”, como tu padre o tu “agüelo”.
Esa noche y muchas más, ni el abuelo ni el niño pudieron dormir, pero les daba igual. No paraban colocando todo en su nueva casa. No se cansaban y eran felices. Pusieron a un Niño Jesús sobre un viejo aparador y ya nunca lo quitaron. Rezaban y le pedían para todos los niños pobres del mundo. Y, en la calle a lo lejos, se oían unos villancicos y un tocadiscos que reproducía la canción de El tamborilero.


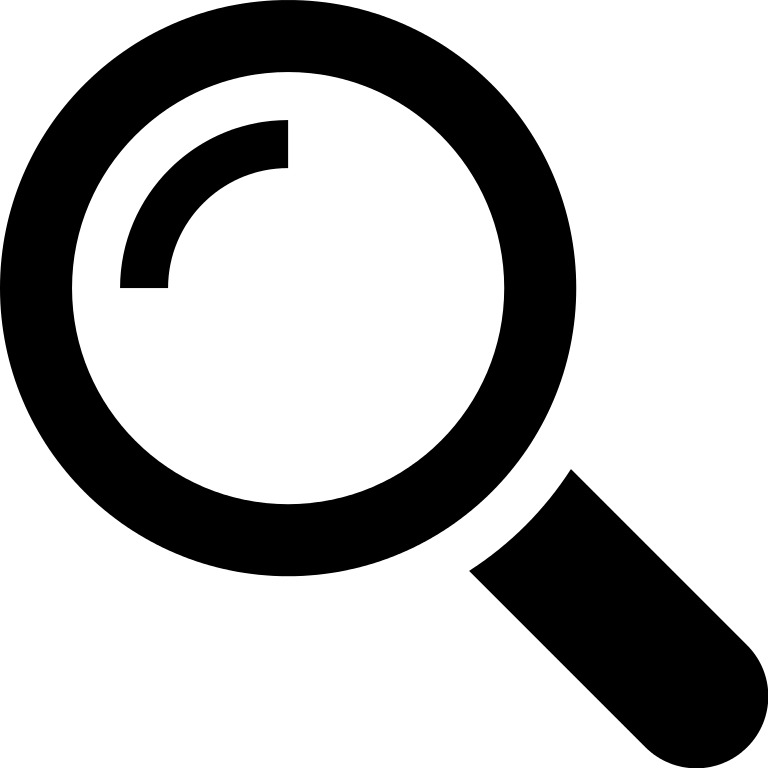




 Si (
Si ( No(
No(

















