Está escrito y hasta inscrito en la Historia de la Humanidad que, como sociedades, lo que nos hace evolucionar y crecer, progresar, generar riqueza y producir bienestar es el mérito. Es, en última instancia, la clave que separa a los países más avanzados del mundo de los que no lo son. En España, no en el ámbito de la empresa o de las cátedras universitarias o entre el funcionariado sino, principalmente, entre la clase política dirigente, la meritocracia hace años que dejó de funcionar como criterio de selección y promoción; y no sólo eso: más allá de dejarse de lado, se la ha empujado por el barranco.
La degradación en la calidad de nuestros gobernantes se ha acelerado, y eso coloca a nuestra nación en las posiciones más rezagadas (con mucha diferencia, peores) para encarar y prevalecer ante los grandes retos del presente y el futuro.
No es menester detenerse en la lista que engrosan Ministros, Secretarios de Estados o Directores Generales del actual Gobierno de España (sería un repaso extenuante) para colegir que no son los mejores, ni los más esforzados, ni los más valiosos, ni los más capacitados, ni los más idóneos los que ocupan esos altos puesto de responsabilidad. Y tampoco es necesario un formidable ejercicio intelectual para concluir que muchos de ellos, si no fuese por los vicios y hasta las corruptelas de la partitocracia, a duras penas serían contratados en el sector privado para hacer unas fotocopias o acercar unos cafés.
Cuando los más elevados atributos se censuran o se aparcan en la cuneta, y las elites aparecen castradas y sin ellos, hay una casta que con frecuencia se consolida y perpetúa en las torres de marfil gubernamentales, pero hay una sociedad entera que sale derrotada. España está aún a tiempo de separarse del rumbo que marcan, desde arriba, los peores. Pero ha de desearlo antes de hacerlo. Necesidad no falta.


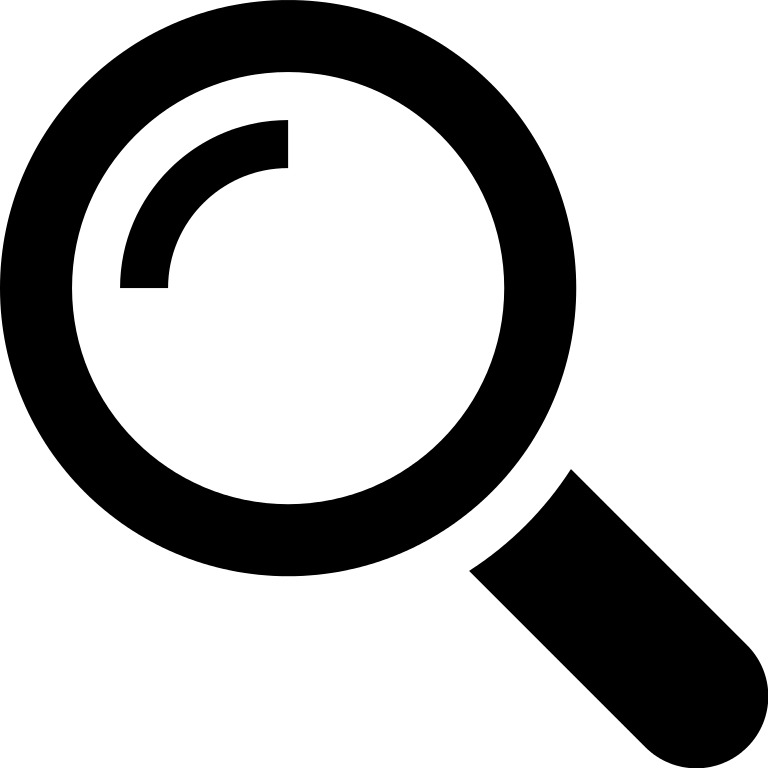





 Si (
Si ( No(
No(




















